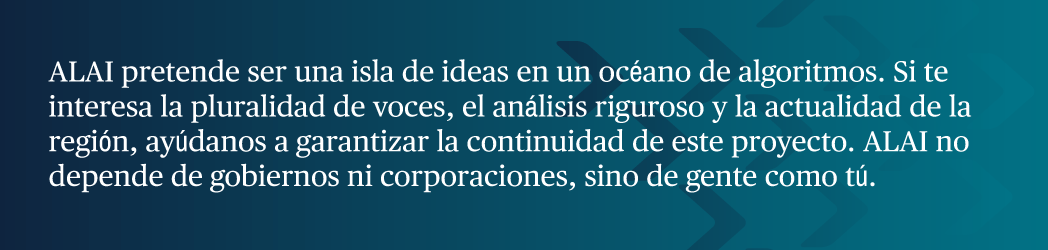Esta semana se cumplen 46 años del último golpe militar en Argentina, y en pocos días más, 58 años del último golpe militar en Brasil. A la distancia, podemos entender sus causas y consecuencias. Pero hubo dos compañeros que entendieron su significado de manera inmediata.
Florestan Fernandes, en Brasil, comprendió que se trataba de contrarrevoluciones preventivas, menos destinadas a abortar un ascenso revolucionario en curso que a desarticular de antemano resistencias a un nuevo patrón de dominación que querían instalar desde los centros de poder.
En Argentina, Rodolfo Walsh comprendió también que la principal finalidad era imponer ese nuevo patrón de dominación. A un año del golpe, supo plasmar esa comprensión en la Carta Abierta a la Junta Militar. La violencia antecede al despojo. Vivimos hoy una nueva transformación en el patrón de dominación externa sobre nuestro continente. Esta vez, una guerra que no asume ese nombre precede una nueva onda de despojo. Cabe a nosotros reconocerla.
El despojo de los campesinos en Europa y el despojo continuo de los territorios que fueron objeto de explotación colonial en todo el mundo fueron prácticas necesarias para la implantación del modo capitalista de producción en los países centrales. Pero cada crisis del sistema fue acompañada de saltos discretos de saqueo, para compensar los límites del lucro, sólo superados con la implantación de un nuevo modelo de acumulación. Asistimos hoy a una nueva crisis, esta vez estructural, del sistema del capital, que no exige sólo un salto discreto del grado de expoliación. No es un despojo que alcanza una meseta y después mantiene su magnitud. El sistema del capital exige hoy una aceleración permanente del alcance y la intensidad de la expoliación de los territorios, con formas inéditas de despojo.
Vemos una nueva organización de las cadenas (o redes) extractivo-productivas de alcance planetario, con fondos de inversión de diferentes procedencias en una punta y los territorios en la otra. A trazos gruesos, cada vez más eslabones de esas cadenas flexibles operan la extracción de valor por despojo, reduciéndose la explotación del trabajo asalariado a los eslabones superiores. La tendencia general de los países centrales es externalizar esos eslabones menos rentables o más riesgosos de sus territorios. Eso no se consigue sin violencia. Es preciso destruir los territorios, sus relaciones internas, para poder expoliarlos.
Es lo que vivimos en nuestro continente, donde operan cadenas de extracción de distintas procedencias. Así como en los años 60 y 70, las burguesías de los países de América Latina dividen las riquezas extraídas con los poderosos del mundo. Ahora, integrando los territorios a las cadenas extractivas, independientemente de los gobiernos de turno. A eso llamamos consenso de los commodities. No importa, para esas burguesías intermediarias y los gobiernos que sustentan, si el destino de los commodities es Estados Unidos o China. Es preciso destruir los marcos legales de protección de los territorios, de la fuerza de trabajo, para abrir paso a la extracción y a la transferencia de riquezas. Es preciso que los Estados se comprometan a crear la infraestructura logística y energética necesaria para que las cadenas operen de la manera más flexible. Sea por medio de planes como la IIRSA o el de la Ruta de la Seda. Y eso no se realiza sin pasar por encima de la soberanía de los territorios, en una guerra sorda y permanente.
Es curioso que, en medio de esa tensión, nuestra mirada sobre la violencia de Estado de los 60-70 dibuje a las dictaduras militares como episodios anecdóticos, encapsulados en el pasado y separados de sus causas y consecuencias. La expresión Nunca más es un cuchillo de doble filo, repetida como un mantra del innegable deseo que, mágicamente, metería lo monstruoso en una caja blindada y sin llave. Una serie de rituales, también mágicos, pretenden convencernos que, realmente, nunca más… Los rituales son los de la llamada justicia de transición. Para la eficiencia ideológica de esos rituales, que nos traigan alguna sensación de normalidad democrática, es necesaria la convicción de que las fuerzas de seguridad del Estado obraron por su cuenta y riesgo. Que los ejecutores de la barbarie están muy distantes de los intereses civilizados de las corporaciones empresariales que, ahora travestidas de democráticas, nos muestran su indignación o arrepentimiento. Y que se comprometen a nunca más… como si barbarie y civilización no fueran dos caras de la misma moneda.
Pero aun esos rituales parecen peligrosos para Estados y sus cuadros que, saben, precisan hoy lanzar mano de la barbarie para que el sistema continúe operando. Sólo así se comprende la tibieza con que los rituales fueron realizados en Brasil, por ejemplo, donde la (tardía) Comisión de la Verdad fue una operación fugaz y sin mayores consecuencias, para responder a padrones exigidos por los organismos internacionales, a pesar del enorme esfuerzo de los compañeros que se metieron de cabeza en las investigaciones sobre la violencia de Estado durante la dictadura. En Argentina, en cambio, la autonomía con que actuaron las generaciones postdictadura, con los escraches de represores y uniendo las luchas de ayer y de hoy en sus prácticas, amenazaba desestabilizar el relato tranquilizador sobre el monstruo ya decrépito y jubilado. Tuvieron que ir más lejos, desobturar los debates cancelados y darles un cauce institucional: reabrieron los juicios. Millares de militantes dedicaron enorme energía a producir pruebas para los tribunales. Muchos de los agentes de la dictadura, ya descartados, fueron a prisión. Los beneficiarios últimos de la contrarrevolución preventiva, sin embargo, siguieron ganando sin solución de continuidad.
Más allá de las particularidades de la llamada justicia transicional (de la dictadura a la democracia) de cada Estado de la región, la nueva configuración del capital reserva nuevo funcionamiento a los Estados. La aceleración de la intensidad del despojo exige una permanente violencia que no puede encuadrarse dentro de los marcos legales. Los Estados actúan, de manera permanente, articulando la acción legal e ilegal. El lado monstruoso de la fuerza estatal aparece en la forma del poder miliciano, paramilitar, parapolicial y de los carteles, que hoy diversifican sus ramos de acción. Al tener ese brazo que actúa en las sombras, el Estado puede mantener su apariencia legal, inclusive con políticas de contención social, mientras garante el terror necesario para disponer los territorios para el despojo. México, los países centroamericanos y Colombia son tal vez los laboratorios en que esas prácticas fueron precozmente ensayadas. La mira de esas instituciones paraestatales apunta a las poblaciones potencial o efectivamente resistentes a los proyectos de despojo. No sólo los militantes socio-ambientales y comunitarios, sino los grupos poblacionales que se quiere vulnerar.
El exterminio y encarcelamiento masivo de los jóvenes (casi siempre racializados) de las periferias, que son tratados como enemigos potenciales del orden, no pueden no ser visto como una continuidad de lo que fueron las dictaduras de los 60-70. Continuidad por su finalidad y continuidad por el empleo de la economía del terror. Pero es preciso sumar una característica nueva a las formas más actualizadas de la barbarie del capitalista y estatal. La promesa democrática de los gobiernos postdictadura, que anunciaba la inclusión ciudadana y el Estado de bienestar (mil veces anunciado y aplazado) con un reasalariamiento, no tenía bases materiales para sustentarse. Sobraron las políticas de alivio a la pobreza que ya habían sido recomendadas por el Banco Mundial en la segunda mitad de la década de 90. Esas políticas inclusivas dentro de la aceleración sistémica, de ajuste, privatización, mercantilización y despojo entran en cortocircuito cuando las poblaciones marginalizadas encuentran el techo de vidrio blindadísimo del sistema. Al no encontrar una buena maza para hacerlo trizas, deviene el resentimiento. Resentimiento que es substrato poco proclive a la construcción de redes de solidaridad y proyectos colectivos.
Las comunidades, las mujeres trabajadoras, los pueblos menos contaminados con esas promesas ilusorias son quienes más y mejor enfrentan el despojo y la violencia que siempre lo precede, sea con golpes militares, sea con la mano sombría de los gobiernos dizque democráticos, sea con las transformaciones de los marcos legales y acuerdos internacionales impulsados por los gobiernos inclusive progresistas, que autorizan la sangría.