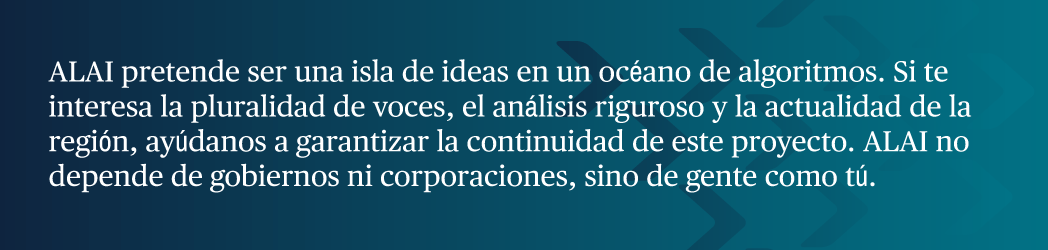Las palmeras salvajes
Hace un tiempo, Alberto Fernández sentenció la ya célebre frase: los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Jair Bolsonaro, con mayor destreza ideológica (y buen humor) respondió en un tweet la palabra “selva”, mientras se mostraba rodeado de indios de una comunidad, estando él mismo en el centro de escena vistiendo un penacho indígena. Este intercambio no sólo ponía de relieve las distintas modalidades nacionales (la mayor facilidad de las clases altas brasileñas de identificarse con las clases oscuras) sino que la comodidad con que un gobierno reaccionario, como el de Bolsonaro, se burlaba de Alberto Fernandez, mostraba los múltiples equívocos de un peronismo que, hace décadas, ha ido perdiendo su identidad popular.
Es cierto que luego Fernández ensayó algún tipo de disculpas con los “pueblos originarios”; algo más patética aún porque el “desconocimiento” de Fernández no sólo remite al 2,5% de la población nacional que se referencia en los pueblos y naciones indígenas sino que concierne, sobre todo, a las clases populares. En todo caso, Alberto Fernández -repitiendo una idea que ya había dicho varias veces Cristina Fernández de Kirchner sobre “nosotros, los argentinos, los europeos de América Latina”– expresa una serie mayor de confusiones y equívocos profundos.
Más allá del “número” de indios o negros en Argentina, la ignorancia de Alberto Fernández tiene otras implicancias ideológicas. La mayoría absoluta de los argentinos no se referencia en el mito de la inmigración europea -una identidad, sobre todo, de la zona litoraleña y de sus clases medias-. Hay una mayoría -popular, criolla, mestiza-, que no posee esta referencia espacial ni temporal en “el abuelo italiano”, “la abuela gallega”; “mi zeide”, “mi nona”, etc. Es decir, el primer gran desconocimiento de Fernández es sobre la conformación étnica, identitaria y cultural del pueblo argentino.
Pero hay otras derivas a considerar: la emergencia del “mito inmigratorio” en Argentina es relativamente reciente y posee una fecha muy específica: el 17 de octubre de 1945. Frente a la irrupción social y política de los “cabecitas negras”, las clases medias construyeron una nueva identidad pre-argentina: la de ser hijos de inmigrantes. (Es verdad, que desde inicios del siglo XX, el Partido Socialista y otros agrupamientos sociales y políticos ligados a los inmigrantes, se referenciaban en “lo inmigratorio” pero nunca disociado, por cierto, de “lo obrero”; aún hoy gran parte de la izquierda repite que la Argentina nace con los obreros trasatlánticos).
Pero la emergencia del mito de la inmigración europea que se da a partir del 17 de octubre posee unos sentidos ideológicos muy precisos. Primero, señala que la “gente bien” no es negra ni peronista. Segundo, que la civilización es privativamente europea y lo que hay o había acá son resabios de la barbarie. Y tercero, y sobre todo para los peronistas esto debería tener alguna importancia, es una tradición no peronista y, más aún, antiperonista.
El peronismo nunca se referenció en la inmigración europea como fuente principal de la “identidad nacional”. Por el contrario el hispanismo -en el mismo Perón, por ejemplo-, el criollismo -en Hernández Arregui- y, en cifras más marginales, en el indigenismo -en Kusch, sobre todo-, fueron sus fórmulas para dar cuenta del peso argento. En esta referencia, Alberto Fernández hizo uso, sobre todo, de una retórica antiperonista y si se quiere, anti nacional: es el mito liberal y unitario decimonónico de la lucha contra la barbarie gaucha, negra e indígena.
“Frente a la irrupción social y política de los “cabecitas negras”, las clases medias construyeron una nueva identidad pre-argentina: la de ser hijos de inmigrantes”
Pero sigamos: qué significa que “efectivamente” todos los argentinos nos referenciamos con “los barcos”. Esta certidumbre coloca al peronismo como representante de una clase media rioplantense (posiblemente más progresista, blanca pero buena gente) pero no de las clases trabajadoras y las clases populares de todo el país.
¿Por qué Michael Jordan no juega en la selección argentina?
El progresismo suele sentirse sumamente incómodo con la felicidad popular. No era de extrañar, entonces, que encontrara en la selección de fútbol campeona del mundo sólo resabios patriarcales, racistas, capitalistas y todo lo podrido que pueda haber en el mundo contemporáneo. Por eso circuló con generosidad un artículo de The Washington Post que, desde Estados Unidos, país de la libertad, nos demandaba: ¿Por qué no hay jugadores negros en la selección argentina de fútbol? Formateados por el mundo de las plataformas all inclusive y en el presente marco de un mercado global de identidades esta pregunta es inevitable.
Sin embargo, no corresponde a la historia argentina que posee un proceso de acumulación capitalista y una conformación muy específica en la relación etnia / clase no homologable a la de Estados Unidos donde no existe una figura como la del criollo, el mestizo o el gaucho. Acaso la mejor obra que sintetice esta diferencia sea el film Lo imperdonable (1960) del monumental John Huston -aunque no fuera una de sus películas predilectas-. Está ambientada a mediados del siglo XIX, en el Lejano Oeste. Una familia de ganaderos de Texas adopta una niña -interpretada por Audrey Hepburn- que, al crecer, se revela que es india -uno preguntaría por qué alguien tan genial como Huston contrató a Hepburn que no tiene, ni bajo el sol demente del desierto, rasgos indígenas-. Pero no nos vayamos del tema y volvamos a lo central de este film porque pone en evidencia toda la estructura de sentir americana.
Luego que se descubra el secreto de la familia de haber adoptado a una niña de sangre impura se desatan dos fuerzas que hacen imposible el mestizaje: por un lado, los indios Kiowas quieren recuperarla de su secuestro civilizatorio pero, por otro lado, y más importante aún, el pueblo de farmers quiere suprimir a la ahora joven indígena y que, hasta hace poco, había sido un miembro querido de la comunidad. No importa cuánto pudieron considerarla una de ellos, desde el momento en que se revela el origen salvaje sólo queda la redención de su raza por el derramamiento de sangre.
Imaginen esta misma escena en un paraje rural criollo decimonónico de Argentina (alguna zona de fortines pampeanos o un pueblo del Tucumán, no importa en este caso): una familia gaucha tiene un hijo adoptado. Se hace cargo de un guacho -deténganse que aún usamos en nuestro español el término quechua huacho que refiere a “pobre” o “huérfano”-. Luego de un tiempo se revela en este pueblo que este niño adoptado es, en verdad, indígena. Pongan, ahora, a todo volumen música de suspenso, de revelación feroz, de sobresalto atronador. Pero, no. No sucede nada. Nada de nada. Las facciones y hasta las costumbres indígenas, ya a mediados del siglo XIX, no se distancian demasiado de la cultura criolla. No hay nada que narrar. No hay paripateia. Fin de la historia.
La frontera más que crear, como en Estados Unidos, comunidades de puritanos inmolados, crea una serie de sociedades mestizas. Para angustia, por cierto, de nuestras clases dominantes. Sarmiento, con asco, lo escupió: ¿somos europeos? ¡Tantas caras cobrizas nos desmienten! Jorge Luis Borges, con su irónica mala leche, imagina en “El evangelio según San Marcos” una familia de nombre Guthrie que ha llegado a nuestras tierras, a principios del siglo XIX, desde la lejana Inverness. El fatalismo telúrico destruye todo. Se hacen peones, se cruzan con indios, olvidan por completo el inglés. Incluso hablar el castellano “les da trabajo”.
Esto, desde ya, posee explicaciones históricas sumamente complejas -la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, el modo de colonización de un Imperio en decadencia como el Hispánico, la presencia de grandes civilizaciones originarias en México y Perú, el rol de las misiones jesuíticas, las concepciones políticas de San Martín y Artigas sobre la “cuestión indígena”, etc.-. No es nuestra intención aburrirnos con la proliferación de datos sino señalar una obviedad: la cuestión de la jeta (cara) en Argentina no es la de Estados Unidos. Y esto lo desconoce una clase media cada vez más colonizada por las preocupaciones de La otra América, no Nuestra América; un hiato profundo entre una pequeña burguesía globalizada y los sectores populares verdaderamente existentes en nuestro país.
Digamos, ¿quién se sorprendería que un gaucho tuviera jeta de indio? ¿Quién pensaría que un gaucho es menos gaucho por su ascendencia indígena? Si hasta el mismo Ricardo Güiraldes, en su solariego Don Segundo Sombra, no dudó en describir a su protagonista como “aindiado”, con “ojos chinos”, con “poncho de pobre”. Es más, el tape Burgos lo increpa con: “San Pedrino… el que no es mulato es indio”. Y esto no significa que no haya diferencias étnicas en Argentina, que no haya una estratificación social donde la jeta no sea determinante; que no haya “racismo”; tampoco significa que no haya pueblos y naciones indígenas que se reivindican como tales. Pero hay una historia nacional que no se reduce a un esquema de identidades tipo Billiken para jóvenes de Palermo con inquietudes sociales que descubren, de pronto, que hay otros “colores de piel”.
Es lógico, entonces, que una periodista de The Washington Post, inclusive una que asume ser especialista en cultura argentina, no pueda entender la especificidad nacional. Por ejemplo, afirma que Sarmiento era blanco. No, Sarmiento no era blanco. Él mismo lo dice -no necesitamos ninguna revisión multicolor de Netflix- en Recuerdos de provincias describiendo su progenie plebeya, siempre mezclada o por mezclarse, con las razas viles de todos los continentes. Esto no impedía a Sarmiento pregonar expolios brutales a los salvajes. La mulatez de Bernardino Rivadavia -o como se burlaban los rosistas, el Doctor Chocolate– fue absolutamente compatible con sus concepciones unitarias.
Por eso, ahora volvamos a la selección argentina: ¿quién diría, en Argentina, que el Huevo Acuña o Di María son “blancos”? Lo podríamos comprobar, de modo rápido, viendo como más de un bienpensante cruza de calle si se encuentra caminando a un silvestre joven con la cara del Huevo Acuña o Di María. La madre de Leandro Paredes comentó que su hijo entiende el guaraní y siempre la nombra como ndeporaiterei che mama. Y si The Washington Post quiere negros, negros -porque este cuadro plebeyo combina mejor en el living room de nuestras espaciosas casas- podríamos recordar la historia de Diego Armando Maradona. Su genealogía arranca con un primer Maradona africano, esclavo en una finca de San Juan, que logra su libertad combatiendo con San Martín en las guerras de Independencia. Luego se afinca en Corrientes donde los Maradona se mixturan con el mundo guaraní. No por nada, cien años después, el apodo de Don Diego, el padre de Diego Armando, en la localidad de Esquina, era el de Yacaré.
“La frontera más que crear, como en Estados Unidos, comunidades de puritanos inmolados, crea una serie de sociedades mestizas. Para angustia, por cierto, de nuestras clases dominantes”
Acá hay algo que el discurso imperialista (también su modulación progresista) desconoce. Los colores no existen en valores absolutos. No sólo por las ya conocidas variedades de un mismo color en una misma lengua. Sino que hay algunos colores que ciertas lenguas no distinguen, por ejemplo, el azul y el verde. De hecho, en guaraní hay una sola palabra para este color: hovy. Esto podríamos decirle a la periodista norteamericana: lo mismo sucede con el negro. El color de la jeta corresponde a un sedimento histórico, a tierra y polvo de la lucha de clases, a los pueblos hambrientos. No existe el All the colors of the world. Estamos hablando de hambre, miseria, expolio. Como escribió Roque Dalton en “Poema de amor”: Los que ampliaron el Canal de Panamá / (y fueron clasificados como “silver roll” y no como “golden roll”). O Elvio Romero, en “Nosotros, los innombrables”: Vida la nuestra, oscura / de conocer todas las hambres.
Pero qué feo hablar de hambre y de miseria. Preferíamos las identidades que nos traían como empanadas en frasco en el nuevo bar cool de Buenos Aires o Madrid. Mejor vivamos en el mundo de colores de The Washington Post. Porque además, como ya dijo Alberto Fernández, acá somos todos europeos, para qué preocuparnos por estos temas.
Respetemos a los negros
El discurso progresista hace de lo indígena, de lo negro, de lo criollo una minoridad. En una entrevista reciente, al actor norteamericano Morgan Freeman, se le preguntó su opinión sobre el mes de la historia negra que se festeja en febrero en Estados Unidos -y que se procura importar a la Argentina y América Latina para no quedar desfasado del calendario global-. Freeman respondió, seco, que esto es una ridiculez. El periodista se sorprende y le pregunta por qué (Freeman es negro y debería agradecer, por ende, esta generosidad racial).
El actor consulta entonces a su interlocutor: “¿usted es blanco?”. “No, judío”, responde el periodista. “Muy bien”, continúa Freeman, “¿le gustaría tener un mes de la historia judía?”. El periodista dice, sonriendo, que no. La filantropía identitaria del progresismo reduce la extensión de los otros a sus propios círculos más estrechos. El exotismo de la otredad radical que se consume, también, en las góndolas académicas.
Freeman dice además algo mucho más importante aún. Afirma que no hay historia de los Estados Unidos sin historia negra. No somos minorías, pareciera decir. Se enfrenta, inteligente, al discurso liberal de hacer de las clases populares una minoría étnica. Pensemos en Argentina: ¿quiénes son Atahualpa Yupanqui, Diego Armando Maradona, la negra Sosa, Andresito, Juana Azurduy, el cholo San Martín? ¿Necesitamos un mes de la conciencia negra para que ellos sean parte de nuestra historia?
Hace unos cuantos años el antiguo Día de la Raza fue renombrado como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hubo reseñas encomiásticas, moralmente extasiadas, por este reconocimiento. Siquiera voy a hablar de la miserable concepción de los organismos internacionales sobre la diversidad. Quisiera preguntarme simplemente quién es el sujeto que enuncia el verbo respetar. ¿El indio, el negro, el criollo? No, es el blanco. Es el hombre blanco que respeta y se pregunta: ¿por qué no hay negros en Argentina?