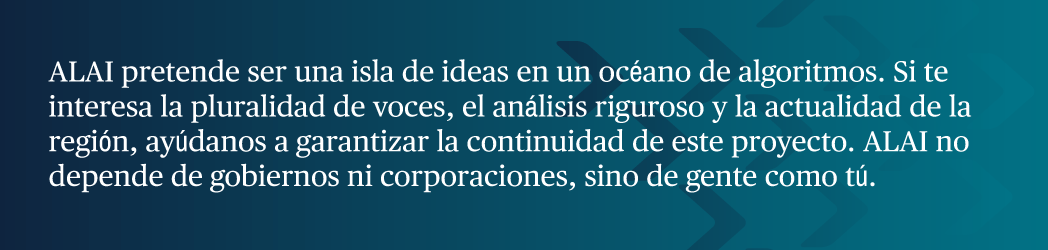Nadie hubiera preguntado si Rusia actuaba como una potencia imperialista en los años que siguieron al colapso de la Unión Soviética. En esa época sólo se discutía si ese país mantendría alguna relevancia. La era Yeltsin condujo a la insignificancia internacional de Moscú y todas las evaluaciones sobre el imperialismo estaban referidas a Estados Unidos.
Treinta años después ese escenario ha mutado en forma drástica, con el resurgimiento de Rusia como gran actor geopolítico. Este viraje ha reabierto los debates sobre la pertinencia de la categoría imperial para ese país. El concepto es asociado con la figura de Putin y ejemplificado en la reciente invasión a Ucrania. Esa incursión es vista como una contundente prueba del renovado imperialismo ruso.
Las miradas más corrientes consideran que esa impronta es un dato indiscutible. Destacan que Moscú oprime a sus vecinos con el objetivo de socavar la libertad, la democracia y el progreso. También denuncian que el Kremlin intensifica su agresividad para expandir un modelo político autocrático.
Desaciertos convencionales
Los principales gobiernos y medios de comunicación de Occidente cuestionan las incursiones de Moscú que justifican en el propio campo. El despliegue de tropas en Ucrania, Georgia o Siria es presentado como un acto inadmisible, pero las ocupaciones de Afganistán, Irak o Libia son interpretadas como episodios habituales. La anexión de Crimea es categóricamente repudiada, pero la apropiación de tierras en Palestina es calurosamente bienvenida.
Esa hipocresía es combinada con inverosímiles denuncias para atemorizar a la población. Se describe un gigantesco poder ruso con inconmensurable capacidad de daño. La manipulación moscovita de los comicios estadounidenses a través de infiltrados y algoritmos ha sido la acusación más absurda de esa campaña.
Todas las conspiraciones diabólicas son atribuidas a Putin. Los medios suelen mostrarlo como la encarnación del mal. Es retratado como un déspota que reconstruye un imperio con brutales métodos de totalitarismo interno (Di Palma, 2019). Nunca se hacen comparaciones con las elogiadas plutocracias de Estados Unidos o Europa, que imponen la convalidación del dominio ejercido por las elites gobernantes.
Las liberales suelen describir al imperialismo ruso como una enfermedad enraizada en la historia autoritaria del país. Consideran que esa sociedad arrastra una antigua compulsión al avasallamiento de territorios ajenos (La Vanguardia, 2020).
Con esa mirada repiten lugares comunes, sin avanzar en la evaluación seria del problema. Si Rusia contiene el gen del imperio en su innata constitución, no tendría mucho sentido profundizar el estudio del tema. Constituiría simplemente un caso perdido frente a las consabidas virtudes de Occidente.
Con la misma naturalidad que se resalta la omnipotencia imperial de Rusia se exime a Estados Unidos y a sus socios de esa condición. El imperialismo es visto como un corolario de la autocracia moscovita, que el apego a la tolerancia republicana ha evitado en el universo transatlántico. Cómo se compatibiliza ese relato con el saqueo colonial padecido por África, Asia y América Latina es un irresoluble misterio.
Las diatribas contra Moscú recrean el viejo libreto de la guerra fría, que contraponía el opresivo totalitarismo ruso con las maravillas de la democracia norteamericana. Los muertos que desparramó el Pentágono para garantizar los beneficios de ese paraíso son rigurosamente ocultados. El contraste entre la felicidad estadounidense y la lúgubre supervivencia de Rusia ha persistido como un invariable mito.
La compulsión imperial del Kremlin es también observada como un desafortunado recurso del país, para lidiar con su sombrío destino. Las miradas euro-céntricas más extremas observan a los rusos como una etnia de blancos, que no supo asimilar la civilización occidental y quedó atascada en el atraso de Oriente. El castigo nazi intentó resolver esa anomalía con el exterminio de una parte de los eslavos, pero la derrota de Hitler sepultó durante un largo tiempo las ópticas denigratorias. En la actualidad vuelven a renacer los viejos prejuicios.
Para evaluar con alguna seriedad el lugar de Rusia en el club de las potencias imperiales hay que archivar esas tonterías. Se necesita clarificar ante todo el status de ese país en el universo del capitalismo. La vigencia de ese sistema es una condición de pertenencia al enjambre imperial. El desconocimiento de esa conexión impide a los liberales (y a sus vulgarizadores mediáticos) aproximarse al entendimiento del problema.
La reintroducción del capitalismo
Desde hace tres décadas prevalecen en Rusia los tres pilares del capitalismo. Se restauró la propiedad privada de los medios de producción, se consolidaron las normas de ganancia, competencia y explotación y se introdujo un modelo político que garantiza los privilegios de la nueva clase dominante.
La adopción de ese sistema fue vertiginosa. En tan sólo tres años (1988-1991) quedó sepultado el intento de reformas paulatinas de la URSS que promovía Gorbachov. Como su modelo de Perestroika rechazaba la renovación socialista y la participación popular, facilitó una arrolladora restauración del capitalismo. La vieja elite auto demolió su régimen, para desembarazarse de todas las restricciones que impedían su reconversión en clase propietaria.
Yeltsin timoneó esa fulminante transformación en 500 días de privatizaciones. Repartió la propiedad pública entre sus allegados y transfirió la mitad de los recursos del país a siete grupos empresarios. El nuevo sistema no emergió como en Europa Oriental desde afuera y bajo la influencia occidental. Fue gestado desde arriba y al interior del sistema precedente.
La burocracia se transformó en oligarquía mediante un simple cambio de vestimenta. Esa misma mutación de abanderados del comunismo en exaltadores del capitalismo se verificó en todos los países asociados con el Kremlin.
Es evidente que el estancamiento económico, el declive de la productividad, la ineficiencia de la planificación compulsiva, el desabastecimiento y la subproducción determinaron el malestar que precipitó el colapso de la URSS. Pero la magnitud de esos desequilibrios ha sido sobredimensionada, olvidando que nunca presentaron la envergadura de los desplomes financieros padecidos por el capitalismo occidental. La economía soviética no afrontó, por ejemplo, un terremoto equivalente al desmoronamiento sufrido por los bancos en el 2008-09.
El modelo de la URSS fue sepultado en el ámbito político por una clase dominante que remodeló el país. En esa alteración radica la gran diferencia con China, que mantuvo intacta su estructura tradicional de gobierno, en un nuevo escenario signado por la protagónica presencia de los capitalistas.
Esa diferencia determina la preeminencia de una restauración ya completada en Rusia y en una disputa aún irresuelta en China. El manejo del Estado ha sido la variable decisiva del retorno al capitalismo. Este giro presenta el mismo alcance histórico que tuvo la caída de los regímenes monárquicos en el surgimiento de ese sistema.
Yelstin forjó una república de oligarcas que se apoderaron del petróleo, el gas y la exportación de materias primas. Introdujo el manejo autoritario del poder ejecutivo y generalizó el fraude en los comicios parlamentarios.
Putin contuvo esa dinámica depredadora mediante una sostenida tensión con la nueva plutocracia. Pero no revirtió los privilegios de los millonarios. Para frenar el endeudamiento privado, el déficit externo, el temblor monetario y la desinversión local, introdujo controles y disputó el poder de decisión con los enriquecidos.
Ese conflicto fue zanjado con el encarcelamiento de Jodorkovski, el desplazamiento de Medvedev y el acoso a Navalny. Al compás de esos desenlaces, Putin logró prorrogar su mandato e hizo valer su autoridad. Pero convalidó las privatizaciones y el manejo elitista de los sectores estratégicos de la economía. Tan sólo puso un límite al saqueo de los recursos naturales, para marginar a los acaudalados del control directo del gobierno.
Esta doble acción es frecuentemente incomprendida por los analistas que ubican a Putin en el simple casillero de los mandatarios autoritarios. Omiten la estratégica labor que cumplió en el afianzamiento del capitalismo.
Esa convalidación ha requerido un sistema político superpresidencial, asentado en burocracias y aparatos de seguridad que duplicaron el tamaño legado por Yelstin. Putin asegura su predominio mediante la manipulación del sistema electoral y de los candidatos que disputan cargos de relevancia.
Pero esa supremacía no implica un modelo unipersonal dependiente de los humores del primer mandatorio. El jefe del Kremlin gestiona en forma consensuada, para preservar la cohesión de las élites. Con ese rol moderador evita la confrontación entre las 100 familias que controlan la economía. Esa armonización exige un arbitraje, que el mandatario ha perfeccionado al cabo de dos décadas de comando gubernamental.
En Rusia se corrobora, por lo tanto, la vigencia del capitalismo como insoslayable precondición de cualquier status imperial. Pero la variedad imperante de ese sistema crea otro tipo interrogantes.
Un modelo contradictorio e incierto
Desde hace tres décadas los académicos neoliberales desojan la margarita, para desentrañar cuánto maduró la ponderada “transición hacia una economía de mercado”. Nunca logran develar ese curioso devenir, en un país que refutó todos augurios ortodoxos de competencia y bienestar. La prometida prosperidad capitalista no emergió de las cenizas de la URSS. La planificación burocrático-compulsiva fue reemplazada por un modelo que arrastra mayores desequilibrios (Luzzani, 2021).
La dinámica habitual de los mercados afronta inéditos obstáculos en una economía de baja productividad, ausencia de transparencia y prácticas empresariales reñidas con los manuales del liberalismo. El peso de los monopolios es tan dominante como el protagonismo de las mafias, en un esquema irónicamente identificado con el “capitalismo jurásico”.
El curso de la acumulación está signado por la omnipresencia de los clanes y sus consiguientes modalidades de dependencia personal. Un estrecho círculo de beneficiarios lucra con mecanismos informales de apropiación, basados en la coerción estatal. Con esos patrones, el capitalismo funciona en la sombra, a favor de una elite que ensancha sus patrimonios con acotada inversión, despegue productivo o expansión del consumo.
Varias adversidades del esquema imperante en la URSS (burocratismo, corrupción, descoordinación administrativa, ineficiencia) han sido recicladas en un modelo igualmente inoperante. Las relaciones culturales forjadas al cabo de muchas décadas de primacía burocrática se han recompuesto, generando una inercia que potencia la desigualdad, sin permitir el desarrollo que enorgullecía a la Unión Soviética. Las viejas adversidades del modelo burocrático han convergido con las novedosas penurias del capitalismo (Buzgalin, 2016).
Desde hace treinta años prevalece un esquema de exportación de materias primas, con grandes empresas especializadas en la comercialización del gas (Gazprom), el petróleo (Rosneft) y los recursos naturales (Lukoil). El peso del sector privado es un dato tan sobresaliente, como el enriquecimiento de los millonarios vinculados a esas actividades. Por esa dependencia del combustible exportado, Rusia ha quedado sometida al vaivén internacional de los precios del petróleo.
Esa preeminencia de las materias primas contrasta con la primacía de la industria en el régimen precedente. Rusia preserva un importante desenvolvimiento tecnológico, pero la apertura importadora, la desinversión y la simple desidia afectaron severamente al viejo aparato fabril y obstruyeron su modernización. La industria fue penalizada por una elite liberal de exportadores despreocupada por ese sector. La pequeña producción fabril fue afectada además por el ingreso de corporaciones multinacionales, en un contexto de baja financiación interna.
La contracara de esa reducida provisión crediticia fue el desproporcionado endeudamiento externo de la elite que demolió a la URSS. Mediante esa hipoteca precipitaron un descontrol de los flujos financieros. El efecto de ese vaciamiento fue la enorme fuga al exterior del excedente generado en el país.
La gigantesca masa de dinero que los oligarcas diseminaron en los paraísos fiscales quedó sustraída de la acumulación. Rusia ocupa el primer lugar en el ranking mundial de capitales expatriados, que Argentina integra en el tercer puesto. La degradación que afecta a esa economía sudamericana, ilustra las dramáticas consecuencias de expatriar los grandes patrimonios. En 1998 esa descapitalización condujo en Rusia a una descomunal crisis del rublo.
Putin reaccionó con drásticos cambios para contener esa vulnerabilidad neoliberal. Obstruyó la hemorragia de fondos y construyó un enorme petroestado, que retiene el excedente comercial para facilitar el resguardo de las reservas (Tooze, 2022). Con ese dique contrapesa la fragilidad de un modelo afectado por la primarización. La consistencia de ese esquema es un gran interrogante para todos los economistas.
Actual semiperiferia
Rusia integra el casillero de las economías igualmente distanciadas del capitalismo central y periférico. Es una semiperiferia ubicada en el eslabón intermedio de la división global del trabajo. Esa inserción es asemejada por algunos analistas con el lugar mundial de India o Brasil (Clarke; Annis, 2016). En los tres casos pesa la enorme dimensión del territorio, la población y los recursos. También se verifica la misma distancia con las economías más funcionales a la globalización (Corea del Sur, Taiwán, Malasia).
Rusia no integra el club de las potencias que comandan el capitalismo mundial. Mantiene brechas estructurales con los países desarrollados, en todos los indicadores de nivel de vida, promedio del consumo o dimensión de la clase media. Pero es igualmente significativa su lejanía con las economías relegadas de África o Europa Oriental. Se mantiene como una semiperiferia tan distanciada de Alemania y Francia, como de Albania y Camboya.
El gigante euroasiático tampoco actúa como un simple proveedor de materias primas. Hace valer su enorme influencia en el abastecimiento de gas a dos continentes. Por eso compite con otros suministradores de peso, en la batalla por los precios y las condiciones de prestación de ese recurso.
Pero ninguna de las empresas rusas de energía tiene la relevancia estratégica de los bancos o las firmas tecnológicas de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón. El país no disputa en las ligas mayores de la competencia globalizada y del capitalismo digital.
El status semiperiférico de Rusia en la estratificación global difiere del impresionante ascenso que logró China, al escalar a un lugar central de esa jerarquía. Moscú no se aproximó a ese podio.
El acoso imperial norteamericano
La conversión de Rusia en una potencia imperial es una posibilidad abierta por el peso del país en el escenario mundial. Exhibe un capitalismo inestable, pero plenamente restaurado y una inserción internacional intermedia, pero muy gravitante. Su rol geopolítico está determinado por el choque con la estructura mundial dominante que encabeza Estados Unidos.
Rusia es el blanco predilecto de la OTAN. El Pentágono está empeñado en socavar todos los dispositivos defensivos de su gran adversario. Busca la desintegración de Moscú y estuvo a punto de lograrlo en la era Yelstin, cuando los bancos norteamericanos llegaron a tantear el control accionario de las empresas rusas (Hudson, 2022). Ese fallido intento fue sucedido por una sistemática presión militar.
El primer paso fue la destrucción de Yugoslavia, con la consiguiente conversión de una vieja provincia serbia en la fantasmal república de Kosovo. Ese enclave custodia en la actualidad los corredores energéticos de las multinacionales estadounidenses, en las proximidades de Rusia.
La OTAN transformó a los tres países Bálticos en una catapulta de misiles contra Moscú, pero no pudo extender ese cerco a Georgia. Falló en la aventura militar que intentó su títere de ese momento (Saakashvili).
El Pentágono se concentró posteriormente en el cinturón fronterizo del Sur, mediante una gran diversidad de operativos localizados en Transcaucasia y Moldavia. Por ese camino terminó convirtiendo a Ucrania en la madre de todas las batallas.
El ensañamiento yanqui contra Rusia incluye un ingrediente de inercia y otro de memoria histórica por la experiencia de la Unión Soviética. Demoler al país que incubó la primera revolución socialista del siglo XX es una meta reaccionaria, que ha sobrevivido a la propia desaparición de la URSS (Piqueras, 2022). A pesar de la categórica preeminencia del capitalismo, Occidente no ha incorporado a Rusia a su esfera corriente de funcionamiento.
Estados Unidos desenvuelve una interminable sucesión de agresiones para impedir la recomposición de su enemigo. Implementa esa escalada a través de una alianza militar forjada en la posguerra, como si el extinguido campo socialista se mantuviera en pie. La OTAN recrea la guerra fría con los mismos lineamientos del siglo XX y reaviva las viejas tensiones internacionales. De la misma forma que la Santa Alianza continuó hostilizando a Francia luego de la derrota Napoleón (por la simple memoria de la revolución), la agresión contemporánea contra Rusia incluye resabios de venganza contra la Unión Soviética.
Complicidades y reacciones
Francia y Alemania participan del acoso de Rusia con una agenda propia que prioriza la negociación económica. Moscú ofrece suministros de energía en condiciones muy convenientes para las industrias germanas y Berlín intentó contrarrestar el disgusto de Washington con esa sociedad.
El punto crítico se ubica en las obras del oleoducto construido bajo las aguas del Mar Báltico (Nord Stream 2). Ya se han ensamblado 1230 kilómetros de tuberías que conectan directamente al proveedor ruso con el adquiriente germano. Estados Unidos recurrió a todas las maniobras imaginables para sabotear ese proyecto, que rivaliza con sus ventas de gas licuado. Ese conflicto es uno de los principales trasfondos de la guerra de Ucrania.
Washington ha presionado en todos los terrenos y durante la pandemia logró imponer el veto europeo a la vacuna Sputnik. Ahora exige una sumisión total en sanciones contra Moscú, que tienden a socavar el proyecto alemán de convenios comerciales con Rusia.
Berlín intentó aprovechar el desmoronamiento de la URSS para extender sus prósperos negocios de Europa Oriental. Buscaba usufructuar de la apertura comercial iniciada por Yeltsin y aspiraba a forjar un eje franco-alemán, para atenuar el predominio de Washington. El Departamento de Estado escaló los choques con Rusia para neutralizar esa estrategia y logró arrastrar a sus socios a la gran cruzada en curso contra Moscú (Poch, 2022).
Estados Unidos impuso un rearme de la OTAN que acrecienta la brecha de gastos militares con Rusia. El presupuesto bélico de la primera potencia bordeó en el 2021 los 811.000 millones de dólares, Gran Bretaña invirtió 72.000, Alemania 64.000 y Francia 59.000. Esas cifras superan largamente los 66.000 de la Federación Rusa (Jofre, 2021).
La guerra de Ucrania fue precedida, además, por una intensificación de los ejercicios transatlánticos conjuntos. En el Defender Europe 21 (mayo y junio del año pasado) participaron 40.000 efectivos y 15.000 unidades de material bélico, con simulaciones muy próximas a las fronteras del Este.
Rusia intentó frenar esa avanzada con varias propuestas desoídas por Occidente. Ese rechazo ha sido una constante de Washington, que defraudó una y otra vez a Putin. El líder del Kremlin inició su carrera con una gran expectativa de coexistencia con Estados Unidos. Después de la traumática experiencia de Yeltsin intentó alcanzar un status quo, basado en el reconocimiento de Moscú como potencia. Con ese propósito emitió incontables mensajes de conciliación.
Putin colaboró con la presencia yanqui en Afganistán, mantuvo términos cordiales con Israel, canceló la entrega de misiles a Teherán y no interfirió el bombardeo a Libia (Anderson, 2015). Esa sintonía inicial llegó a incluir una sugerencia de asociación con la OTAN.
El Departamento de Estado respondió a todas las ofrendas de paz con mayores incursiones y Putin perdió sus ilusiones de convivencia armoniosa. En 2007 comenzó una contraofensiva, que afianzó con las victorias de Georgia y Siria. Mantuvo igualmente propuestas de armisticio que Washington ni siquiera consideró (Sakwa, 2021).
Rusia es hostilizada, con el mismo descaro que el Pentágono exhibe frente a todos los países que desoyen sus exigencias. Pero Estados Unidos confronta en este caso con un rival que no es Irak o Afganistán, ni puede ser maltratado como África o América Latina.
Intervención externa y armamento
Rusia es un país capitalista que ha recompuesto su gravitación internacional, pero no reunía hasta la incursión en Ucrania los rasgos generales de un agresor imperial. Ese formato presupondría profundizar un curso geopolítico ofensivo que Putin aún no desenvuelve, pero ya sugiere.
La implosión de la URSS fue sucedida por tensiones bélicas en 8 de las 15 ex repúblicas soviéticas. En todos los conflictos de sus zonas aledañas Moscú desplegó su fuerza militar. De la discreta presencia antes de la destrucción de Yugoslavia, pasó a una fulminante incursión en Georgia y a la invasión actual a Ucrania.
Rusia intenta frenar el pasaje de sus viejos aliados al campo occidental y pretende evitar la desestabilización de sus fronteras. Un ejemplo de esa política fue la reciente tregua que impuso a los armenios y azerbaiyanos en Nagorno Karabaj. Avaló la recuperación de territorios que consumó el segundo contendiente, para contrarrestar la derrota sufrida en el 2016.
Pero frente al peligro de una conflagración mayor, Putin forzó un armisticio que disgustó a sus aliados de Armenia. Moscú exhibió su poderío al imponer un arbitraje que pospone la resolución de los conflictos pendientes (refugiados, autonomías locales, corredores de unión de zonas pobladas por ambos grupos).
El equilibrio con todas las elites locales bajo su estricto comando, guía la intervención del Kremlin en el espacio postsoviético. Rusia ordena sus decisiones siguiendo la doctrina Primakov, que propicia una recuperación del peso del país para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos (Armanian, 2020).
El gestor de esa concepción ganó relevancia como precursor de Putin, promoviendo el proyecto multipolar frente al unilateralismo norteamericano. Propició un triángulo estratégico con India e China (ampliado a Brasil y Sudáfrica), para crear un polo alternativo a la primacía estadounidense.
Putin ha seguido esas pautas para frustrar la dominación unilateral de Washington, a fin de convertir al Kremlin en un coadministrador de los asuntos internacionales. Esa estrategia es muy activa pero no define un status imperial.
La acción militar es el ingrediente clave de esa condición y el poderío bélico de Rusia ha ganado visibilidad. Moscú cuenta con 15 bases militares en 9 países extranjeros y hace valer su gravitación como segundo exportador mundial de armas.
Esa influencia bélica no compite igualmente con el arsenal del contrincante norteamericano. Estados Unidos tiene 800 bases extranjeras y duplica las exportaciones del armamento ruso. De las 100 principales empresas de este sector 42 corresponden a Washington y sólo a 10 a Moscú. Además, el gasto de defensa de los 28 miembros de la OTAN supera en 10 veces a su equivalente ruso (Smith, 2019).
Pero la incidencia de la economía armamentista en Rusia es muy significativa. Es el único sector exento del retroceso industrial que sucedió a la caída de la URSS. La alta competitividad de esa rama ya constituía una excepción durante el declive de ese régimen y se ha consolidado en las últimas décadas.
Putin no se limitó a preservar el arsenal legado por la Unión Soviética. Reactivó la industria militar para afianzar la presencia internacional del país. Esa intervención obliga a extender las funciones del complejo militar más allá de su lógica disuasiva. La dinámica defensiva de esos dispositivos coexiste con su utilización para intervenciones externas.
Un imperio no hegemónico en gestación
Rusia no forma parte del imperialismo dominante, ni es socio alterimperial o coimperial de ese entramado. Pero desenvuelve políticas de dominación con intensa actividad militar. Es globalmente hostilizada por Estados Unidos, pero adopta conductas opresivas en su propio radio ¿Cómo podría definirse ese contradictorio perfil? El concepto de imperio no hegemónico en gestación sintetiza esa multiplicidad de rasgos.
El componente no hegemónico está determinado por el lugar contrapuesto que mantiene el país frente a los centros del poder imperial. Al igual que China es objeto de un sistemático acoso por parte de la OTAN y ese hostigamiento ubica a Rusia fuera del principal circuito de dominación del siglo XXI.
El elemento imperial despunta en forma embrionaria. La restauración capitalista en una potencia con siglos de prácticas opresivas ya se ha consumado, pero los indicios de políticas imperiales tan sólo asoman como posibilidades. El término de imperio en formación resalta ese status incompleto y a la vez congruente con el regreso del capitalismo.
La definición de un imperio no hegemónico en gestación permite evitar dos unilateralidades. La primera aparece con el mero señalamiento de conflictos entre Moscú y Washington. La segunda con la exclusiva atención a las tendencias opresivas.
El doble status de Rusia -como imperio naciente enfrentado con el dominador estadounidense- es soslayado por los analistas que optan por la mera descripción de la política moscovita. Destacan correctamente que Rusia es el país más grande del planeta, sin cabida posible en asociaciones con Europa o Asia. Cuenta, además, con un arsenal nuclear tan sólo superado por Estados Unidos.
Pero Rusia mantiene un desenvolvimiento económico muy desequilibrado y con mayúsculas debilidades frente a China. Arrastra una convulsiva restauración capitalista, que obstruye su encasillamiento en los modelos habituales del imperialismo.
Las comparaciones con Brasil o India no resuelven el status imperial de Rusia, puesto que esa condición es igualmente controvertida en ambos referentes. En el siglo XXI ya no alcanza con distinguir a las potencias centrales dominantes de los países periféricos sometidos. Tampoco la simple constatación de semejanzas entre economías semiperiféricas de gran porte, esclarece el status geopolítico de cada país. El acoso norteamericano a Rusia no se extiende a India o Brasil y determina un lugar muy distinto de Moscú en el orden global.
La caracterización de Rusia como un imperio no hegemónico en gestación contrasta con la imagen de una potencia ya integrada al imperialismo. La inserción semiperiférica, el radio acotado de las intervenciones militares de Moscú y la magnitud reducida de las firmas transnacionales rusas ilustran diferencias con un status ya afianzado. Pero Rusia incluye nítidas potencialidades imperiales por su condición capitalista y por su rol dominante en los conflictos con los vecinos.
El imperio en gestación afronta una prueba decisiva en la guerra de Ucrania. Esa incursión introduce un giro cualitativo en la acción de Moscú, cuyos resultados incidirán en la condición internacional del país. El conflicto ha consolidado el lugar contrapuesto de la potencia euroasiática frente al imperialismo occidental, pero también refuerza la conducta opresiva del Kremlin en su radio fronterizo. Las tendencias imperiales que asomaban como posibilidades han adoptado otro espesor, luego del operativo militar contra Kiev (Katz, 2022).
El escenario de esa contienda sigue abierto. Pero cabría imaginar qué si Rusia sale airosa de esa primera incursión en gran escala, su embrionario perfil actual podría tender a madurar, hasta atravesar la barrera que lo separa de un imperio en regla.
Por el contrario, si Moscú afronta una súbita derrota o se empantana en una agobiante guerra de desgaste, las tendencias imperiales podrían abortar antes de efectivizarse. Ucrania definiría en ese caso, si Rusia consuma o diluye su salto hacia un status imperialista.
Pero en ambas hipótesis hay que clarificar más elementos del significado contemporáneo del imperialismo. Analizaremos ese problema revisando la tesis de Lenin en nuestro próximo texto.
Referencias
Anderson, Perry (2015). Rusia inconmensurable, New Left Review 94, septiembre- octubre 2015.
Armanian, Nazanín (2020). El suicidio armenio y la “Doctrina Primakov” 27/11/2020
El suicidio armenio y la “Doctrina Primakov”
Buzgalin, A., Kolganov, A., Barashkova, O. (2016). Russia: A new imperialist power? International Critical Thought, 6(4), 64.
Clarke, Renfrey; Annis, Roger (2016). Perpetrator or victim? Russia and contemporary imperialism, February 7, 2016, https://www.academia.edu/28685332
Di Palma, Gustavo (2019). Putin y el nuevo imperialismo, 26-5-2019, rusohttpsus://www.lavoz.com.ar/mundo/putin-y-nuevo-imperialismo-ruso/
Hudson, Michael (2022). Ucrania los Estados Unidos quiere evitar que Europa comercie con China y Rusia, 12/02/2022, https://rebelion.org/con-el-pretexto-de-la-guerra-en-ucrania-los-estados-unidos-quiere-evitar-que-europa-comercie-con-china-y-rusia/
Jofre Leal Pablo (2021). La OTAN contra Rusia 22/12/2021 https://www.telesurtv.net/bloggers/La-OTAN-contra-Rusia-20211213-0004.html
Katz, Claudio (2022), Dos confrontaciones en Ucrania, 1-3-2022, www.lahaine.org/katz
La Vanguardia, (2020). ¿Ha vuelto el Imperio Ruso? https://www.lavanguardia.com15-2-2020.
Luzzani, Telma (2021). Crónicas del fin de una era, Batalla de Ideas, Buenos Aires,
Piqueras, Andrés (2020). ¿Occidente contra Rusia (y China), https://redhargentina.wordpress.com/2020/09/22/occidente-contra-rusia-y-china-por-andres-piqueras/
Poch de Feliu, Rafael (2022). La invasión de Ucrania 22/01/2022 https://rebelion.org/la-invasion-de-ucrania/
Sakwa, Richard (2021). Comprender el pensamiento estratégico ruso El mundo visto desde Moscú, 13/12/2021 https://rebelion.org/autor/richard-sakwa/
Smith, Stansfield (2019). Is Russia imperialist? Posted Jan 02, 2019 https://mronline.org/2019/01/02/is-russia-imperialist/
Tooze, Adam (2022). El desafío de Putin a la hegemonía occidental 29/01/2022, https://www.sinpermiso.info/textos/el-desafio-de-putin-a-la-hegemonia-occidental