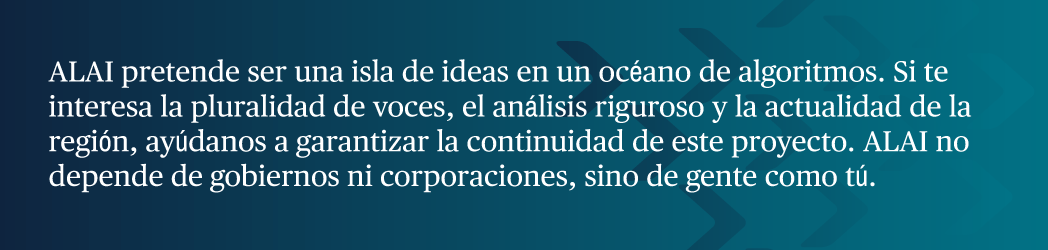Durante el pasado otoño, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en su discurso del Día de la Independencia su intención de presentarse a para la reelección presidencial. Inmediatamente, la audiencia de devotos rompió en una ovación de pie, mientras Bukele, rodeado por cuatro banderas salvadoreñas y una orgullosa esposa, luchaba por contener una sonrisa.
Sólo un detalle empañó la ocasión: la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata. Es más: no sólo lo prohíben varios artículos sino que en uno de ellos se exige la “insurrección” contra los infractores.
El anuncio de Bukele marca una etapa más en el deslizamiento de El Salvador hacia el autoritarismo. Desde marzo, el país se encuentra en “estado de excepción” y las autoridades han detenido a más de 50.000 civiles en implacables redadas contra la delincuencia.
Tanto el gobierno de Biden como la oposición local vienen condenado -con razón- las políticas de Bukele como una amenaza para la democracia. Sin embargo, en muchos aspectos, la llegada al poder de Bukele involucra tanto a los Estados Unidos como a los partidos de la oposición. Durante tres décadas, los planes de inmigración y seguridad de Estados Unidos, las reformas neoliberales y las prácticas punitivas de aplicación de la ley, fueron generando una situación de debilitamiento de la democracia salvadoreña. Más que un renegado anómalo, Bukele y su programa autoritario reflejan una dolorosa historia de intervenciones extranjeras, políticas fallidas y esperanzas frustradas.
La sangre de la sombra
El autoritarismo echó raíces en El Salvador en 1932, después de que el general Maximiliano Hernández Martínez orquestara lo que se conoció como “La Matanza”. En ese catastrófico acontecimiento, Hernández Martínez, con la intención de reprimir un levantamiento popular, ordenó fusilar a 30.000 civiles que en su gran mayoría eran indigenas.
El politólogo William Stanley argumenta que tras la masacre surgió un “estado de protección”: los empresarios cedieron el poder del Estado a los militares, mientras que los oficiales lo ejercieron para proteger la estructura de clases.
En este contexto, la Guerra Fría avivó el miedo de las élites a otro levantamiento izquierdista. De esta manera, al mismo tiempo que se ajustaba al país dentro de la arquitectura estratégica de Estados Unidos para el hemisferio se consolidaba su statu quo represivo. Cuando los ciudadanos derrocaron brevemente el gobierno militar en octubre de 1960, los funcionarios estadounidenses advirtieron a la nueva junta contra las reformas progresistas antes de respaldar un contragolpe en enero.
En la década de 1970, una potente fusión de teología de la liberación y marxismo galvanizó a los movimientos sociales que exigían democracia y justicia económica. Movimientos que se radicalizaron cuando los oficiales amañaron las elecciones en 1972 y 1976, bloqueando el camino de la reforma. En 1980 la izquierda formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se movilizó para barrer a los militares del poder.
Una vez más, Estados Unidos intervino: convirtió a El Salvador en el tercer mayor receptor de “ayuda”, que canalizaría unos 5.000 millones de dólares en asistencia durante 12 años con el objetivo de frustrar la revolución. Mientras las tensiones aumentaban, el coronel Roberto D’Aubuisson asesinó al arzobispo Óscar Romero, un destacado teólogo de la liberación y crítico de la intervención. En la memoria popular, su asesinato se convirtió en el catalizador inmediato de la guerra.
“la izquierda formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se movilizó para barrer a los militares del poder”
Los funcionarios estadounidenses desestimaron las pruebas de la culpabilidad de D’Aubuisson en el asesinato y como líder de los “escuadrones de la muerte”. D’Aubuisson fundó la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un importante partido político de derecha. Estados Unidos asesoraba a estas fuerzas salvadoreñas al mismo tiempo que ocultaba una cascada de violaciones de los derechos humanos.
En 1981, el Batallón Atlácatl, entrenado por Estados Unidos, asesinó a unos 1.000 civiles en la Masacre de El Mozote. Inmediatamente Washington culpó al FMLN para proteger su flujo de ayuda militar. Años más tarde, se comprobó que la matanza no había sido una acción del FMLN, luego de que un funcionario de la embajada estadounidense admitiera que ellos habían sido cómplices en la matanza.
Finalmente el FMLN se negó a rendirse. Obligando a la oligarquía a negociar y dando paso a la transición democrática del país en 1992, cuando se convirtió en un partido político. Sin embargo, la guerra dejó en El Salvador un inmenso legado de violencia y demandas de justicia social frustradas, una historia de represión que se cierne sobre la sociedad como una sombra ensangrentada.
Las atrocidades de la paz
Para la mayoría de los salvadoreños, la posguerra fue una época de vértigo colectivo y continuidad catastrófica. Bajo la dirección de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), financiada por Estados Unidos, las sucesivas administraciones de ARENA abrazaron el neoliberalismo: reduciendo drásticamente el gasto público, privatizando los activos del Estado y buscando la dolarización. La antropóloga Ellen Moodie sostiene que El Salvador se convirtió en un laboratorio neoliberal, con una oligarquía que explotó la dislocación y el choque de la guerra para reestructurar la economía.
La riqueza parecía surgir de la nada: la proliferación de negocios de inversores anónimos, las remesas de los ciudadanos que residían en el extranjero, las nuevas mansiones con muros altísimos y concertinas. Sin embargo, al persistir la exclusión social junto con la liberalización política, la desigualdad y la violencia se convirtieron en rasgos definitorios de la democracia salvadoreña. La mano de obra migrante se convirtió en una de las principales exportaciones, ya que los ciudadanos buscaban trabajo en el extranjero. En 2004 recibían remesas el 22% de los hogares, lo que representó el 16% del PIB y una de las principales fuentes de divisas.
En este contexto, mientras los funcionarios estadounidenses propugnaban la liberalización económica, a la vez deportaban a los inmigrantes salvadoreños -incluidos los miembros de las pandillas (maras) de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, formados por jóvenes refugiados desesperados en Los Ángeles-. Las deportaciones agobiaron aún más a El Salvador, al tiempo que conspiraron con la pobreza estructural para alimentar la actividad de las bandas y la delincuencia violenta. En 1995, cuando las fuerzas de la ONU se retiraron del país, las tasas de homicidio se acercaban a los niveles de los tiempos de guerra.
En 2003, el presidente Francisco Flores, prometiendo erradicar la delincuencia con una fuerza inflexible, anunció su política de «Mano dura». Un memorando de ARENA reveló más tarde que la política era un complot para aumentar el atractivo del partido antes de las elecciones de 2004.
“En 2004 recibían remesas el 22% de los hogares, lo que representó el 16% del PIB y una de las principales fuentes de divisas”
La prensa nacional se hizo eco del populismo penal de Flores alimentando un clima de pánico moral. “Los pandilleros tienen una enfermedad mental que se llama asesinato” afirmaba el jefe de policía Ricardo Menesses. El Diario de Hoy informaba que los pandilleros “participan en ritos satánicos”, mientras que La Prensa Gráfica los describía como “vampiros”.
Las incesantes imágenes de prisioneros tatuados -desnudados, maniatados y desfilando ante las cámaras de los noticieros- se convirtieron en un espectáculo biopolítico, lo que convirtió a las maras en abstracciones encarnadas que el gobierno explotó para asegurar tanto el miedo como la lealtad de los ciudadanos escandalizados.
Mientras tanto, Estados Unidos subvencionó en gran medida la política de «Mano dura». La administración Bush construyó la Academia Internacional de Aplicación de la Ley en San Salvador, donde el Departamento de Policía de Los Ángeles y el FBI entrenaron a las fuerzas de seguridad, ampliando un programa de intercambio policial y operaciones de acompañamiento.
Sin embargo, esta política de mano dura fracasó. Las detenciones indiscriminadas generaron, por un lado, pocas condenas, mientras que, por otro lado, aumentaron las violaciones masivas de los derechos humanos.
Mientras tanto las redadas animaron a los miembros de las bandas criminales a adoptar formas de organización más complejas. Los estudios indican que el gobierno fue manipulado, en reiteradas ocasiones, las estadísticas sobre homicidios y violencia con fines políticos. Cuestión que hace que el papel real de las bandas en el fomento de la violencia sea menos claro de lo que se cree. En tiempos de paz, El Salvador seguía siendo uno de los países más violentos del mundo.
Desencanto democrático
Poco a poco, estas políticas de desarrollo y de lucha contra la delincuencia fueron erosionando la democracia salvadoreña. Cuando Antonio Saca llegó a la presidencia en 2004, volvió a afirmar que el libre comercio garantizaría la prosperidad general, al tiempo que presentaba su programa reciclado de aplicación de la ley ahora bajo el titulo de “Súper Mano Dura”.
La embajada de Estados Unidos llenaba de elogios a Saca por su “administración descaradamente pro-estadounidense” y por salvaguardar “una relación bilateral excepcionalmente estrecha y cooperativa”. “Saca reconoció con franqueza que El Salvador estaba en la zona de influencia de Estados Unidos”, confió un diplomático.
Pero cuando la Gran Recesión de 2008 se hizo presente, esta golpeó a El Salvador con especial dureza, poniendo de manifiesto los peligros de la dependencia económica de Estados Unidos, lo cual alimentó la violencia y la actividad de las bandas. En esta coyuntura crítica, el FMLN apoyó a Mauricio Funes para la presidencia en las elecciones de 2009. Funes era un socialdemócrata moderado que defendía el derecho a un “mínimo vital” de alimentos, trabajo, educación y atención sanitaria.
Desde Washington, los legisladores estadounidenses amenazaron con deportaciones masivas si los ciudadanos elegían a Funes. Pese a lo cual aun así ganó con un 81% de aprobación el día de la toma de posesión y un claro mandato de reforma. Durante la década siguiente, Funes y luego su sucesor, Salvador Sánchez Céren, redujeron los índices de pobreza del 40 al 26% y promovieron la inclusión social.
Sin embargo, las altas tasas de homicidio persistieron. En 2010, una encuesta indicaba que el 72 por ciento de los civiles aceptaría cualquier forma de gobierno que resolviera la crisis. El 45% incluso respaldaría un golpe de Estado.
En respuesta, el FMLN reforzó las políticas punitivas de aplicación de la ley, consolidando un ciclo de negociaciones secretas con las pandillas, treguas periódicas y operaciones policiales indiscriminadas. El diario independiente El Faro concluyó irónicamente en 2016 que desde el final de la guerra “los militares nunca tuvieron un papel tan destacado como durante los dos gobiernos del FMLN.”
Ese año, Funes huyó del país para exiliarse en Nicaragua y evadir los cargos de lavado de dinero. Para entonces, las autoridades ya habían detenido a los ex presidentes Flores y Saca por malversación de fondos públicos, soldando el estigma de la corrupción a ambos partidos.
“En 2010, una encuesta indicaba que el 72 por ciento de los civiles aceptaría cualquier forma de gobierno que resolviera la crisis. El 45% incluso respaldaría un golpe de Estado”
En una entrevista con el antropólogo Ralph Sprenkels, un ex guerrillero resumió el descontento general preguntando: “Esta paz de mierda, ¿para qué ha servido?”.
Rebobinando la historia
El aparente agotamiento del sistema político permitió a Nayib Bukele de Nuevas Ideas saltar al poder en 2019. Con un estilo bonapartista, Bukele se hizo pasar por el salvador del país, anunciándose como una alternativa dinámica al sucio establishment bipartidista (fue expulsado del FMLN en 2017). A pesar de ser el vástago de una dinastía empresarial, su vigor juvenil y su atractivo carisma dieron fuerza a su promesa de restaurar la dignidad nacional, asegurar la prosperidad y, sobre todo, erradicar el crimen, explotando hábilmente tanto las esperanzas como las frustraciones reprimidas de los votantes.
Sin embargo, al mismo tiempo que arremetía contra las políticas de sus predecesores, Bukele las reprodujo en gran medida. Su administración liberalizó agresivamente la economía, anunciando a los inversores que “la cena está servida”. También aceptó la política migratoria del presidente Trump, incluso después de que el republicano etiquetara a El Salvador como un país “de mierda”. E imitó la misma corrupción, apilando su gobierno con miembros de la familia y permitiendo que sus colegas hurtaran los activos del Estado.
Lo más alarmante es que Bukele puso en marcha un nuevo programa de mano dura, explotando la crisis social para acumular poder, reforzar su popularidad y silenciar a los adversarios. En febrero de 2020, invadió la Asamblea Legislativa con una falange de soldados para hacer aprobar su presupuesto de seguridad. “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”, observó con frialdad.
Durante sus primeros años en el cargo, adoptó una serie de medidas draconianas: hacer cumplir su política de cuarentena Covid-19 deteniendo a cientos de ciudadanos, reprimiendo las voces disidentes en las redes sociales y bromeando con que era el “dictador más cool del mundo.”
Después de que su partido se hiciera con la asamblea en 2021, Bukele llenó el Tribunal Supremo de partidarios, concentrando rápidamente el poder en el poder ejecutivo. Para disminuir la violencia y consolidar los índices de aprobación, también anunció gastos de defensa insostenibles, planeando duplicar el tamaño del ejército. Con la esperanza de convertir el país en un centro financiero, convirtió el bitcoin en moneda de curso legal, y más tarde se jactó de haber invertido fondos estatales en criptodivisas mientras estaba en el baño. Entre bastidores, su gobierno habría conseguido el apoyo de las bandas para una tregua con trabajadores sexuales y teléfonos móviles.
En marzo de 2022, el alto el fuego se derrumbó, desatando otra ronda de violencia. Bukele aprovechó el fracaso de su propia política para declarar el “estado de excepción”, desplegando al ejército y deteniendo a más de 50.000 supuestos miembros de las bandas. Este septiembre, sus ambiciones autocráticas se hicieron transparentes: aprovechando la popularidad de su campaña contra la delincuencia, anunció sus planes de presentarse ilegalmente a la reelección en 2024.
A pesar de sus transgresiones legales, el irreverente estilo político de Bukele, su bien aceitada maquinaria publicitaria y su éxito en la reducción de las tasas de homicidio le han granjeado unos niveles de apoyo asombrosos. En octubre de este año, su índice de aprobación alcanzó el 86%, lo que le permite mantener el monopolio del poder.
Décadas de política estadounidense y el gobierno de ARENA-FMLN crearon este momento populista, al tiempo que negaron las alternativas. En lugar de la ruptura, Bukele representa la continuidad extrema, personificando el fundamentalismo de mercado y la violencia sistémica que lo llevaron al cargo. Irónicamente, el último presidente que buscó la reelección inmediata fue el general Hernández Martínez. Y los jóvenes pobres que su administración mete en la cárcel representan los mismos grupos sociales que sus predecesores atacaron en La Matanza y la guerra civil. A medida que Bukele acumula poder, su estado de excepción parece suspender el tiempo mismo, atrapando a los salvadoreños entre un futuro esquivo y un pasado interminable.