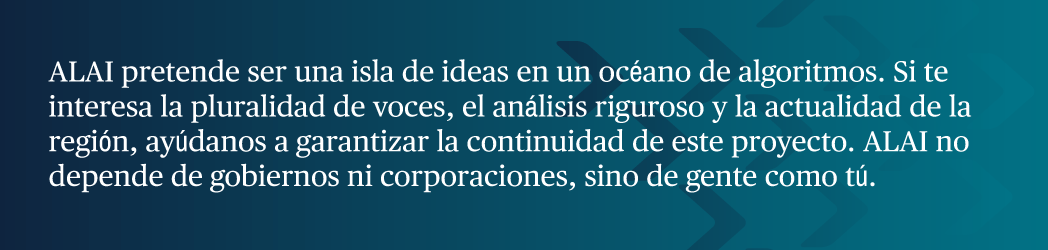Al comenzar el nuevo año, casi dos años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia el 11 de marzo de 2020, el número oficial de víctimas mortales del COVID-19 se sitúa justo por debajo de los 5,5 millones. El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma que hay un «tsunami de casos» debido a las nuevas variantes. El país con mayor número de víctimas mortales es Estados Unidos, donde la cifra oficial de quienes han sucumbido a la enfermedad supera ya los 847.000; le siguen Brasil e India, con casi 620.000 y 482.000 muertes respectivamente. Estos tres países han sido devastados por la enfermedad, pues sus autoridades políticas no tomaron medidas suficientes para romper la cadena de contagio y, en cambio, ofrecieron consejos anticientíficos a la población, que sufrió tanto la falta de información clara como unos sistemas de atención sanitaria prácticamente agotados.
En febrero y marzo de 2020, cuando la noticia del virus ya había sido comunicada por el Centro de Control de Enfermedades de China a sus homólogos en Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump admitió al periodista de The Washington Post Bob Woodward: «Siempre quise restarle importancia. Todavía intento restarle importancia, porque no quiero que cunda el pánico». A pesar de las advertencias, Trump y su secretario de Salud, Alex Azar, fracasaron por completo a la hora de prepararse para la llegada del COVID-19 a suelo estadounidense vía cruceros y aviones.
No es que Joe Biden, quien sucedió a Trump, haya sido extraordinariamente mejor en la gestión de la pandemia. Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) de EE.UU. puso en pausa el uso de la vacuna de Johnson & Johnson en abril de 2021, alimentó el creciente sentimiento antivacunas en el país; y la confusión entre la Casa Blanca de Biden y el Centro de Control de Enfermedades sobre el uso de mascarillas aumentó el caos en el país. La profunda hostilidad política entre los partidarios de Trump y los liberales y la despreocupación general por las personas que viven al día sin red de seguridad social aceleraron las divisiones culturales en Estados Unidos.
El desquicio de la política estatal en Estados Unidos fue replicado por Brasil e India, sus aliados cercanos. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se burló de la gravedad del virus, se negó a respaldar las sencillas directrices de la OMS (uso de mascarilla, rastreo de contactos y posterior vacunación) y llevó a cabo una política genocida para rechazar los fondos para el suministro de agua potable en partes del país —sobre todo en el Amazonas— que son esenciales para evitar la propagación de la enfermedad. El término «genocidio» no se utiliza a la ligera. Fue puesto sobre la mesa dos veces por el juez del Tribunal Supremo de Brasil Gilmar Mendes, una vez en mayo de 2020 y otra en julio de 2020. En el primer caso, el juez Mendes acusó a Bolsonaro de aplicar «una política genocida en la gestión de la atención sanitaria».
En India, el primer ministro Narendra Modi desatendió los consejos de la OMS, se apresuró a decretar un confinamiento mal planeado y luego no ayudó adecuadamente al personal médico —especialmente a lxs trabajadores de la sanidad pública (ASHA)— con la provisión de suministros médicos básicos, incluido el oxígeno. En cambio, alentaron cacerolazos rezando que estos confundieran al virus, creando una actitud anticientífica respecto a la gravedad de la enfermedad. Al mismo tiempo, el gobierno de Modi siguió celebrando concentraciones masivas durante las campañas electorales y permitió que se celebraran megafestivales religiosos, que se convirtieron en eventos altamente contagiosos.
Los estudios sobre líderes como Bolsonaro y Modi muestran que no solo no han gestionado la crisis de manera científica, sino que han «avivado las divisiones culturales y han utilizado la crisis como una oportunidad para ampliar sus poderes y/o adoptar un enfoque intolerante hacia los opositores del gobierno».
Países como Estados Unidos e India —y en menor medida Brasil— se vieron muy afectados porque su infraestructura de salud pública había sido debilitada y sus sistemas de salud privados simplemente no eran capaces de gestionar una crisis de esta magnitud. Durante la reciente propagación de la variante Omicron en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades trató de fomentar la vacunación diciendo que, aunque la vacuna era gratuita, «las estancias en el hospital pueden ser caras». Bonnie Castillo, directora de National Nurses United (organización nacional de enfermeras), respondió: «Imaginen una distopía en la que la estrategia de salud pública es amenazar a la gente con el propio sistema sanitario. Oh, espera, no tenemos que imaginar…”.
En 2009, la entonces directora general de la OMS, la Dra. Margaret Chan, dijo que «las tarifas de los usuarios de la atención sanitaria se plantearon como una forma de recuperar los costos y desalentar el uso excesivo de los servicios de salud y el consumo excesivo de la atención. Esto no ocurrió. En cambio, las tarifas a los usuarios castigaron a los pobres». Las tasas de usuario, o los copagos, y el pago de la asistencia sanitaria privada donde no existe la pública siguen siendo formas de «castigar» a las y los pobres. India —que actualmente es el tercer país con más muertes por COVID-19— tiene los gastos médicos de bolsillo más altos del mundo.
Las tajantes palabras de la jefa del sindicato de enfermeras de Estados Unidos encuentran eco en médicxs y enfermerxs de todo el mundo. El año pasado, Jhuliana Rodrigues, una enfermera del Hospital São Vicente de Jundiaí (Brasil), me dijo que «trabajan con miedo», explicando que las condiciones son espantosas, los equipos mínimos y las horas de trabajo largas. Lxs profesionales de la salud «hacen su trabajo con amor, dedicación y cuidado de los seres humanos», me dijo. A pesar de todo lo que se ha dicho sobre lxs «trabajadores esenciales», lxs trabajadores de la salud han visto pocos cambios en sus condiciones de trabajo, por lo que hemos visto una ola de protestas en todo el mundo, como la reciente huelga militante de médicxs en Delhi, India.
La mala gestión de la catástrofe del COVID en países como Estados Unidos, Brasil e India es una importante violación de los derechos humanos de los tratados de los que todos estos países son signatarios. Cada uno de estos países es miembro de la OMS, cuya Constitución, redactada en 1946, contempla que «el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano». Dos años más tarde, el artículo 25 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos (1948) afirmaba que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad». Aunque la declaración sea un tratado no vinculante, establece una norma importante que las principales potencias mundiales violan sistemáticamente.
En 1978, en Alma-Ata (URSS), cada uno de estos países se comprometió a mejorar la infraestructura sanitaria pública, algo que no solo no hicieron, sino que debilitaron sistemáticamente al privatizar gran parte de la atención sanitaria. El desmantelamiento de los sistemas de salud pública es una de las razones por las que estos Estados capitalistas no pudieron hacer frente a la crisis de salud pública, lo que contrasta con los Estados de Cuba, Kerala y Venezuela, que tuvieron mucho más éxito a la hora de romper la cadena de infección con una fracción de los recursos.
Por último, en el año 2000, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, los Estados miembros aprobaron un documento que afirmaba que «La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente».
En muchos de los países más grandes del mundo ha surgido una cultura tóxica, en la que hay un desprecio sistemático por el bienestar de la gente común y corriente, un desprecio que viola los tratados internacionales. Palabras como «democracia» y «derechos humanos» deben repensarse desde la raíz, pues su uso estrecho las degrada.
Nuestros colegas de New Frame han comenzado el nuevo año con una contundente editorial, en la que llaman a la resistencia contra estos gobiernos malignos y a la necesidad de un nuevo proyecto que devuelva la esperanza. Sobre el segundo punto, escriben: “No hay nada de utópico en esto. Hay muchos ejemplos —todos con sus límites y contradicciones, por supuesto— de rápido progreso social bajo gobiernos progresistas. Pero esto siempre requiere la organización y movilización popular para construir un instrumento político para el cambio, para renovarlo y disciplinarlo desde abajo, y para defenderlo de las élites locales y del imperialismo, muy especialmente del revanchismo de la política exterior estadounidense, encubierta y abierta».