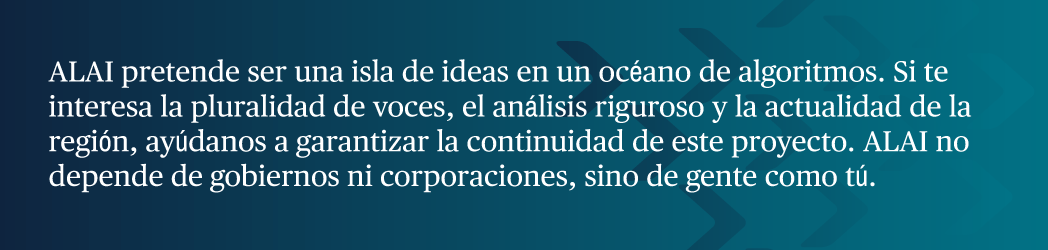Vivimos tiempos de exorbitancia del lenguaje. El lenguaje parece haberlo inundado todo. Parece, porque se trata mayormente de una “proliferación de eslóganes, clichés, hipérboles, gritos y neologismos que simulan exorbitancia”, pero significan poco y nada. Aunque cada vez se atribuye social y políticamente más relevancia a las palabras (sólo superada por la importancia atribuida a las imágenes), estudio tras estudio se observa que las personas emplean en promedio un número cada vez menor de ellas. La lengua, que se quiere todopoderosa, es cada día más pobre. En paralelo, lo que hoy en día se ofrece son relatos antes que argumentos, narrativas en lugar de explicaciones. Y esto en el mejor de los casos. En el peor, los gritos, los insultos, las amenazas o el silencio remplazan a la conversación. Pero mientras la conversación languidece, el poder que se atribuye a las palabras no deja de crecer. Tanto que ya no se habla de vulgares asuntos materiales, como la propiedad de los medios de producción o el reparto de la riqueza: parece mucho más importante el llamado lenguaje inclusivo. ¡Ha regresado la magia de las palabras!
Ha regresado, en efecto. Porque para el pensamiento mágico las palabras crean el mundo y son la principal fuerza de acción en él. Lo que se presenta como novísimo y liberador descubrimiento filosófico, pues, tiene mucho, demasiado, de simple y vulgar retorno al pensamiento mágico. Simple y vulgar, efectivamente. Porque si la “magia” nos remite a nuestro costado emocional, subjetivo, sensible, en parte irracional (que está y estará siempre ahí, y al que haríamos muy bien en cultivar por medio del arte), el pensamiento, por el contrario, debería remitirnos a la razón, la argumentación, las pruebas, los datos objetivos: en una palabra, a la ciencia o a la filosofía. Creer en la magia de las palabras podía ser agradable o inocuo, incluso útil, en el mundo del paleolítico. En nuestro mundo científico-técnico el pensamiento mágico es garantía de subordinación ante quienes dominan la ciencia y la técnica, y entraña un alto peligro de desastre si quienes controlan el complejo tecno-científico se dejan ganar por creencias mágicas o irracionales: ya lo vimos en la experiencia nazi.
El regreso del lenguaje que se cree omnipotente ha venido de la mano de un subjetivismo desembozado y una emocionalidad simplona y narcisista a la que ofende cualquier examen crítico. También ha regresado el moralismo: esto es, la adecuación acrítica a normas y gestos que se consideran correctos, sin examen profundo ni consideraciones de prudencia. En la cultura globalizada contemporánea el relativismo también ha regresado por sus fueros, aunque un tanto curiosamente el escepticismo ha salido peor parado. La cosa tiene su lógica: el relativismo posmoderno es más bien un cúmulo de particularismos, cada uno reacio a someter a análisis sus propias premisas. Se reclama tolerancia a la diversidad, pero se afirman identidades “fuertes” casi completamente incapaces de cualquier mirada autocrítica: relativismo, sí (casi siempre de la boca para afuera); escepticismo, no (¡¿quién dudaría de lo que es?!).
Fredric Jameson parece haber dado en el clavo cuando señaló que el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío. A lo que se podría agregar que el giro lingüístico es el sustrato filosófico del posmodernismo. No se trata, pues, de creer que la filosofía del lenguaje ha conquistado la cultura de masas. El proceso es el inverso: el desenvolvimiento del capitalismo hizo prosperar determinadas lógicas culturales, las cuales empalman muy bien con ciertas tendencias filosóficas (ya presentes en otros tiempos, aunque no siempre con tan buena fortuna). Después de todo, ¿qué artilugio lingüístico actual hubiera sorprendido verdaderamente a un retórico griego del siglo V antes de nuestra era? ¿Qué argumento relativista no puede ser hallado, así sea en ciernes, en el pensamiento antiguo? ¿Qué premisa escéptica no tiene evidentes precedentes en la antigüedad clásica?
La enorme importancia del lenguaje en el mundo contemporáneo quizá no necesite ninguna justificación. Parece ser omnipresente. Tampoco demanda mayores pruebas afirmar la centralidad de las tendencias identitarias en la vida contemporánea, o el auge de las políticas de la identidad, la fuerte tendencia hacia el particularismo, el “multiculturalismo” y el relativismo. Ni parece necesario presentar evidencias del ocaso de la utopía y los ideales de transformación social. La suma de todo ello conforma lo que podríamos llamar “sensibilidad posmoderna”. Esta sensibilidad no es reductible a los pareceres de ningún filósofo posmoderno (entre los cuales hay enormes diferencias, y pocos aceptarían de buen grado el adjetivo). El adolescente posmoderno con el que nos cruzamos en una esquina seguramente no haya oído hablar de Hayden White, de Jean-François Lyotard o de Richard Rorty. Y seguramente la mayor parte de lo que diga parecerá simplista, errado o vulgar a cualquiera de estos pensadores. Pero uno y otros comparten, en mayor o menor grado, el recelo ante la objetividad, la incredulidad ante la idea de verdad, el escaso interés en la ciencia, la sospecha ante lo universal, la tendencia a la fragmentación, la fascinación con el lenguaje, la irrefrenable sensación de incertidumbre y descentramiento contrarrestada por la búsqueda de certezas personales (subjetivistas y/o identitarias), el culto a lo particular, un mayor aprecio por lo subjetivo que por lo objetivo, una fuerte pulsión narcisista. Comparten, en suma, una sensibilidad posmoderna.
La sensibilidad posmoderna no es la única vertiente intelectual presente en nuestro mundo, desde luego. El cientificismo (una concepción inmoderada, extrema y reduccionista de la ciencia) no ha desaparecido. De hecho, en la histérica y desmesurada respuesta social y política ante la expansión del SARS-CoV-2 se conjugaron de manera un tanto paradójica, pero no del todo sorprendente, posmodernismo y cientificismo. Tampoco la religión ha desaparecido de la escena cultural. Incluso los fundamentalismos religiosos han prosperado en los últimos tiempos, sobre todo entre grupos amenazados por la globalización y en regiones económicamente muy desfavorecidas. El racionalismo crítico (científico y filosófico) sigue dando batalla, aunque cada vez más acosado por el cientificismo, el fundamentalismo religioso y el relativismo posmoderno. En cualquier caso, la sensibilidad posmoderna domina entre las clases medias y altas globalizadas, y por ello es la sensibilidad dominante.
Si el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío, ello significa que en el mismo hay mucho de ideología (entendida como discurso sobre el poder social, con elementos de “falsa conciencia” pero no reductible a mera falsa conciencia). Las ideologías deben resultar socialmente atractivas, y ello se logra muchas veces en base a una no muy firme consistencia lógica que permite decir o significar cosas diferentes a personas y grupos distintos. Las ideologías suelen tener dosis superiores de retórica que de teoría, aunque siempre tienen un poco de ambas. El peso de la retórica en la ideología posmoderna, con todo, es significativamente grande, y ello la hace particularmente incoherente, escasamente lógica, manifiestamente contradictoria. Todo esto, que en el caso de una teoría la llevaría al desastre, en realidad la torna eficaz como recurso retórico/ideológico. Podríamos decir que el marxismo (lo tomo como ejemplo, pero lo mismo se podría decir de la tradición liberal) fue un conjunto de teorías con fuerte implicación ideológica. El posmodernismo, en cambio, es un conjunto de retóricas ideológicas que sólo en algunos casos poseen un débil núcleo teórico en sentido estricto. Aunque el marxismo como ideología tuvo durante el siglo XX un grado importante de éxito, hay una gran diferencia entre la ideología marxista y la ideología posmoderna, además de todas las diferencias en cuanto a afirmaciones sustantivas. ¿De qué se trata?
“El desenvolvimiento del capitalismo hizo prosperar determinadas lógicas culturales, las cuales empalman muy bien con ciertas tendencias filosóficas (ya presentes en otros tiempos, aunque no siempre con tan buena fortuna)”
Incluso en sus versiones más vulgares y apologéticas, el discurso marxista típico (defendiera la posición que defendiera, y las ha habido de todos los gustos y tipos, por ejemplo reformistas y revolucionarias) era bastante lógico y coherente. Aunque en la tradición marxista se empleara de hecho la falacia de la descalificación ad hominem (la acusación de ser un pequeñoburgués es un ejemplo claro), se lo hacía en general con mala conciencia, y con protestas: los marxistas sabían que eso era una falacia, y que las falacias son una forma incorrecta de razonamiento. Los posmodernistas ya no lo saben, y por ello las descalificaciones ad hominem no solo proliferan, sino que en general lo hacen sin protestas (o las protestas provienen de fuera). De manera semejante, la tradición marxista tuvo sus palabras mágicas, a las que se atribuía poderes ocultos aunque nadie supiera muy bien qué significaban. Dialéctica es el caso más patente. Pero incluso con la dialéctica hubo marxistas que buscaron precisarla, convertirla en concepto, quitarle ribetes míticos y místicos. Nada de esto parece suceder con los mitologemas posmodernistas como desprendimiento epistémico. Los planteos más insostenibles dentro de la tradición marxista no lo eran por faltas graves a la lógica o por contradicciones flagrantes. El problema, en general, residía en partir de premisas endebles, en ignorar aspectos inequívocamente relevantes de lo que se estaba analizando o en presentar como ineludibles conclusiones que eran apenas probables. Muy otra es la situación del posmodernismo. Las contradicciones no son escasas: abundan y son manifiestas. Tan patentes, de hecho, que sería imposible que quienes incurren en ellas no las vean. Y en la mayoría de los casos seguramente las ven: pero sucede que el pensamiento posmoderno no valora demasiado la lógica, la coherencia o la consistencia. Tiende a ver en ellas meras argucias del pensamiento colonial occidental o cis-hetero-patriarcal. Confía en las emociones más que en la razón, en la experiencia subjetiva más que en los datos objetivos, en la retórica más que en la teoría, en las capacidades performativas del lenguaje, antes que en sus potencialidades descriptivas y explicativas. Ante los dilemas y los monstruos de la razón y el universalismo, el posmodernismo se refugia en el pensamiento mágico y en un neotribalismo identitario. Abjura de la Ilustración para abrazar el romanticismo.
Las flagrantes contradicciones e inconsistencias teóricas de las perspectivas posmodernas devenidas movimientos sociopolíticos, lejos de traerles descrédito, facilitan su popularización. Encajan perfectamente con el individualismo subjetivista, ahistórico, emocionalista, narcisista e identitario al que tiende el desarrollo cultural del capitalismo. Veamos algunas de estas contradicciones en dos corrientes posmodernas (que lo son sin ninguna duda, aunque quienes las profesan gusten negarlo): el enfoque queer y la opción decolonial.
El enfoque queer (por lo menos en sus versiones más visibles) sostiene que el sexo no es binario, pese a lo cual promueve la transición de un sexo a otro; pretende no patologizar a la disforia de género, pero la única manera de abordar la problemática que acepta como legítima es el llamado enfoque afirmativo basado en la intervención clínico farmacológica; se pretende tolerante, pero rechaza todo abordaje que no sea la transición física como una condenable terapia de conversión (el término que se emplea para que las personas adecúen sus preferencias sexuales a la norma heterosexual); se pretende disruptivo pero es impulsado por la industria farmacológica; sostiene que el sexo/género (dos categorías en realidad bien diferentes, que el enfoque queer tiende a fusionar o confundir) es cuestión de sentimientos subjetivos (soy lo que siento que soy), pero no aplica el mismo criterio ni para la edad, ni para la nacionalidad, ni para el lugar de nacimiento, ni para la profesión, ni para las clases sociales; afirma que el sexo/género es socialmente construido, pero supone que la identidad de género es innata; reclama la libertad de elección de las personas, pero fundamentalmente promueve de la manera más acrítica intervenciones que en verdad las atan a la industria médica; afirma estar contra los estereotipos sexuales, pero supone que una niña que juega a la pelota, no le gustan las polleras y usa el pelo corto seguramente es un niño; repudia los dualismos, pero reintroduce el más crudo y vetusto de los dualismos: cuerpo y alma, sin privarse de presentar como nuevo descubrimiento la ya milenaria idea de un alma atrapada en un cuerpo, sólo que ahora sostenida sin la profundidad y sutileza de los clásicos, sino a fuerza de golpes bajos emocionales y afirmaciones sin mayor sustento.
El conservadurismo tradicional niega o subestima el género (los atributos sociales, culturales e incluso políticos asociados con cada sexo) por la vía de confundirlo o reducirlo al sexo; el activismo queer hace lo opuesto: pretende reducir el sexo (que es sin duda binario) al género (que puede no serlo). De manera simétricamente opuesta, los conservadores exigen que el comportamiento de las personas se adecúe a su sexo (esto es, que adopten los comportamientos de género socialmente establecidos); el trans activismo demanda que se modifique el cuerpo para asemejarlo a la corporeidad que reclama la identidad sentida. El feminismo, por supuesto, tenía y tiene toda la razón al reconocer que sexo y género son cosas diferentes e irreductibles la una a la otra (aunque relacionadas), y en reclamar el derecho de las personas a tener los comportamientos que quieran, sin ignorar que hay un sustrato biológico inmodificable (o sólo modificable en apariencia).
Las cosas no van mejor en el ámbito de la llamada opción decolonial (o, como prefieren ahora al menos una parte de quienes abrevan de ella, des-colonial). Se trata de un grupo fundamentalmente universitario que pretende “desprenderse de la episteme occidental”, pero básicamente respeta las normas académicas al uso; denuncian al etnocentrismo y al eurocentrismo, pero reafirman un etnocentrismo latinoamericanista para el que la colonización de América parece ser la clave de todo; reclaman el respeto por lo que llaman saberes otros, pero nunca analizan ni describen con detalles esos saberes, ni mucho menos los someten a crítica, aunque reivindican la criticidad a cada momento; pretenden desarrollar una teoría, pero nunca definen los conceptos que emplean, que son más bien nociones imprecisas que categorías conceptuales en sentido estricto; reivindican a los pueblos y culturas oprimidas y reclaman justicia epistémica, pero algunos de ellos, como Mignolo, prefieren escribir en inglés (aunque no sea su lengua materna) porque creen que si no lo hicieran quedarían fuera de la conversación: ¿de qué conversación, entre quiénes?
Sus afirmaciones expresan más un estado de ánimo que un pensamiento, recuerdan las exaltadas afirmaciones que los marxistas más dogmáticos lanzaban (muy convencidos) cuando decían cosas como que “el marxismo- leninismo es la única ciencia social”. Pero el dogmatismo es dogmatismo, y los errores son errores, por mucha simpatía que tengan quienes los comenten con grupos oprimidos o clases explotadas. Tanto la teoría queer como la opción decolonial pretenden ser anti-esencialistas, pero tienden a apuntalar concepciones fuertemente esencialistas; ambas reclaman tolerancia, pero han facilitado (sobre todo la primera) la expansión de prácticas punitivistas; se reclaman críticas, pero su recelo de la razón y de la argumentación lógica ha dado vuelo a nuevos dogmatismos.
Sin embargo, y esto es indudable, en ambos casos se trata de enfoques que abordan problemas reales e importantes (el colonialismo y las demandas de la comunidad LGBTIQ). Pero lo hacen desde perspectivas que tienden al irracionalismo, se afianzan en subjetivismos identitarios y atropellan a la razón y a la mesura crítica. Políticamente pueden ser progresivas, pero intelectualmente son oscurantistas y, en tal sentido, fundamentalmente regresivas. Por lo demás, una y otra colaboran (en la mayoría de los caso de manera no deliberada) en la invisibilización de la estructura económica del sistema capitalista que es principalísima fuente de los males sociales, y en el “olvido” o minimización de las desigualdades de clase. Una y otra se atrincheran en bastiones identitarios y culturales, con muy escasa (a veces nula) conciencia de que las identidades y la cultura son hoy en día fuente fundamental de negocios capitalistas y se hallan sometidas a su lógica y sus manipulaciones. Una y otra se han filtrado en currículas escolares (colonizando el abordaje de ciertos problemas como si la suya fuera la única manera de pensarlos), y han conseguido que algunos de sus supuestos sean refrendados legalmente por Estados y gobiernos que, tanto en apariencia como sustancialmente, se hallan enteramente comprometidos con la perdurabilidad del capitalismo como sistema de dominio, opresión y explotación, y que no han dudado en reprimir a los pueblos indígenas cuando lo que disputan es la tierra (en lugar del reconocimiento simbólico) o se oponen a lo que el capitalismo y sus gestores consideran progreso. Una y otra, finalmente, tienden a formular explicaciones simples para problemas demasiado complejos. Son el equivalente contemporáneo, en el plano de la sexualidad y la colonialidad, de la sentencia de Proudhon para el problema de las clases en el siglo XIX: “la propiedad es un robo”. Si la cosa fuera tan sencilla, Marx habría perdido el tiempo tanto criticando a Proudhon como dedicando décadas a estudiar el capitalismo y a escribir El Capital.
Para apoyar el derecho de todas las personas a tener la identidad subjetiva que quieran y a vestirse como les venga en gana, para defender el derecho al aborto, la igualdad salarial de varones y mujeres, el derecho al voto femenino, el amor libre, el derecho de no reproducirse o combatir los estereotipos sexuales no es necesario comulgar con ruedas de molino, como lo es tener que defender que mujer es quien se siente mujer; ni tampoco es necesario hacer de comparsa a la industria farmacológica. Para defender el internacionalismo, el respeto intercultural, el derecho de los pueblos a hablar su propia lengua o la necesidad de reparaciones históricas para los pueblos originarios, no es necesario aceptar absurdos como que la lógica es europea y colonial.
La capacidad del capitalismo para domesticar, anular, cooptar o redireccionar los discursos que se pretenden antisistémicos es proverbial. Pero los discursos básicamente emocionales e identitarios le facilitan la tarea enormemente. Una izquierda que renuncia al racionalismo crítico no corre el riesgo de perder la batalla intelectual: en realidad ha renunciado a librarla.
Este clima intelectual subjetivista, sentimental e identitario ha facilitado que los debates sean paupérrimos y las disputas políticas bastante paródicas. La derecha conservadora lanza la alarma ante lo que siente como la amenaza del “marxismo cultural”. Pero en el supuesto marxismo cultural no hay ni un ápice de marxismo. El progresismo posmoderno al que la derecha conservadora acusa de marxismo poco y nada tiene que ver con él. El marxismo pretende ser materialista, el posmodernismo es claramente idealista. El marxismo valora los datos objetivos, el posmodernismo es alegremente subjetivista. El marxismo posee voluntad universalista, el progresismo posmoderno es particularista. El marxismo se concentra en el trabajo, el posmodernismo en el lenguaje. El marxismo es totalizador (dialéctico), el posmodernismo es fragmentario. El marxismo tiene al socialismo en su horizonte, el progresismo posmoderno ha renunciado a todo horizonte más allá del capital.
“Una izquierda que renuncia al racionalismo crítico no corre el riesgo de perder la batalla intelectual: en realidad ha renunciado a librarla”
Los temores conservadores ante la amenaza del “marxismo cultural” tienen su contraparte en el horror que siente el progresismo ante lo que visualiza como neofascismos. Así, dos maniqueísmos groseramente simplistas parecen dominar la escena político-intelectual contemporánea. En verdad, Bolsonaro, Trump o Meloni tienen tanto de fascistas como Sánchez, Fernández o Lula de comunistas. Los supuestos fascistas de hoy no parecen embarcarse en aventuras belicistas (Trump, guste o no, ha sido el presidente de USA menos militarista de los últimos años), ni parecen fomentar la industria bélica (al menos no más que sus adversarios). Tampoco muestran gran entusiasmo por las empresas estatales ni tienen anhelos corporativistas: confían plenamente en el mercado. No hay indicios de que estén creando en secreto campos de exterminio. Algunos pueden tener coqueteos con grupos paramilitares, pero se hallan a años luz de la movilización paramilitar masiva del fascismo clásico. No han prohibido a los sindicatos, ni tampoco suprimido las elecciones. Lo suyo es más bien un conservadurismo cultural de ribetes autoritarios sobre políticas neoliberales. Desde luego, y para ver la cosa desde el otro ángulo: ni el progresismo ni el supuesto “marxismo cultural” pretenden abolir el derecho de herencia, expropiar los grandes medios de producción o nacionalizar la banca. Tampoco erigir sóviets o implantar el control obrero de la producción. No planean en secreto la lucha armada ni sueñan con ninguna insurrección. Ni siquiera pretenden acabar con los rentistas (algo que proponía el mismísimo Keynes, un economista que se reconocía burgués), e incluso dudan a la hora de aumentar los impuestos al capital financiero. Lo suyo es progresismo cultural: lenguaje inclusivo, cupo trans, esas cosas.
Por otra parte, cabría señalar que ni el conservadurismo es tan conservador ni el progresismo necesariamente fuente de progreso. El neoliberalismo, aunque ampliamente respaldado por los grupos culturalmente conservadores y por fuerzas políticas de derechas, supuso modificaciones de calado en las sociedades. Entrañó, de hecho, una contrarreforma del capitalismo keynesiano: una reforma reaccionaria, anti-obrera y anti-igualitaria. Pero en cualquier caso, antes que conservar nada, introdujo modificaciones.16 Las políticas progresistas, por su parte, es dudoso que hayan traído mucho progreso: la deriva ecológicamente autodestructiva y la precarización de la vida y de los empleos ha seguido como si nada bajo los gobiernos “progresistas”. El progresismo académico ha colaborado en gran medida con la mercantilización del saber y ha sido fuente importante del retroceso del racionalismo. El fenómeno que se conoce como “infantilización de la universidad” no se ha desarrollado en contra o a pesar del progresismo, sino en buena medida impulsado por éste.
Por debajo de la espuma de las controversias verbales, detrás de diferentes sensibilidades culturales, conservadores y progresistas tienen enormes puntos de convergencia: el capitalismo no se toca (¡faltaba más!). La creciente desigualdad de riqueza, tampoco. Se la puede aceptar con entusiasmo, con preocupación o con pena real o fingida: en cualquier caso, se la acepta. Tampoco hay grandes diferencias en lo que se ha dado en llamar eufemísticamente “flexibilización laboral”: con euforia o con recelo, hacia allí van tanto conservadores como progresistas. La expansión del agronegocio, el capitalismo digital, las tecnologías “extremas” de extracción de energía y el auge de la industria farmacológica también los encuentra del mismo lado. Puede haber diferencias de matices o de énfasis, como mucho. Quizá los conservadores sean un poco más sensibles ante las nocivas consecuencias psicológicas y cognitivas del crecimiento imparable de las “redes sociales”, y los progresistas tiendan a lamentar más el acoso de los campesinos por el agronegocio o las consecuencias sociales de las “tecnologías extremas”, pero nadie piensa en enfrentar, redireccionar ni mucho menos detener a estas fuerzas. En el grado de servilismo y obsecuencia ante las farmacéuticas compiten a la par. Ante la crisis energética y la dramática situación ecológica tampoco se observan grandes clivajes. Ni unos ni otros están dispuestos a hacer nada serio: hacerlo implicaría discutir las bases de la acumulación de capitales, y eso está fuera de la discusión. Algunos conservadores (no todos), dado que estos problemas no pueden ser abordados seriamente sin cambios radicales, prefieren negarlos. Los progresistas no los niegan, pero se refugian en ilusiones consoladoras: coches eléctricos, energías renovables. Cuando el agua llegue al cuello vendrán las acciones drásticas, que ya podemos imaginar a quiénes afectarán.
Eric Hobsbawm planteó alguna vez que luego de haber vencido al nazifascismo de raíces románticas, las dos grandes corrientes surgidas de la ilustración (el liberalismo y el socialismo) se enfrentaron entre sí. Hoy parecemos estar presenciando la contraparte paródica de ese drama histórico, bajo la forma del enfrentamiento entre dos herederos de romanticismo: el pensamiento conservador tradicionalista y racista, por un lado, y el “progresismo” identitario, particularista y subjetivista, por el otro. Este último se ha hecho fuerte en muchos ambientes liberales e incluso de izquierdas, que parecen haber abdicado de la tradición ilustrada para abrazar (consciente o inconscientemente) un romanticismo de nuevo cuño. Desde luego, no todo provenía de la tradición ilustrada, ni en el socialismo ni en el liberalismo, y por supuesto que no todos los componentes del romanticismo son condenables (ni todos los elementos de la ilustración reivindicables). Pero hay una cuestión de grado, de proporciones. Una política emancipadora puede incorporar componentes románticos, pero en un marco intelectual sustancialmente heredero de la ilustración: objetivos universalistas, preferencia por la razón, mesura crítica, atención a los datos objetivos, respeto a las opiniones diferentes, aprecio por la erudición, rechazo de los fanatismos. Es cierto que hubo una perversa dialéctica de la Ilustración. Pero ello se debió menos a las características intelectuales intrínsecas de la Ilustración, que a la dinámica material del capitalismo que puso a la ciencia a su servicio. El mundo contemporáneo ofrece entretenimiento y religión a las masas, mientras el capital controla a la ciencia y se apropia de sus innovaciones técnicas. La salida de este laberinto pasa, en el terreno intelectual, por la apropiación por parte de las masas del pensamiento crítico, así como de la ciencia y sus frutos. Sumergirse en añoranzas románticas no es prometedor.
Hoy en día, sin embargo, cierto espíritu romántico parece inundarlo todo. Tanto conservadores como progresistas movilizan a sus huestes en base a emociones, antes que a razonamientos; priorizan la exaltación romántica, antes que la mesura ilustrada; cultivan un idealismo sin ideales (vade retro Utopía); reniegan de cualquier materialismo en el que, por igual, ven sólo una fuente de males.
Hace ya muchas décadas que la tendencia dominante de la subjetividad en el capitalismo tiende hacia el polo romántico subjetivista, a diferencia del predominio ilustrado racionalista que va (no sin oposición) desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX aproximadamente. Este cambio cultural e intelectual se empezó a gestar en el período de entreguerras, se expandió luego de la Segunda Guerra Mundial y, más acusadamente, desde finales de los sesenta, para explotar incontroladamente en los últimos lustros, motorizado por una internet oligopólica y por las “redes sociales”.
La modificación del escenario y de las fuerzas culturales en pugna entraña nuevos desafíos y dilemas. En el momento de ascenso de la sociedad burguesa hubo fuerzas de izquierda que buscaron radicalizar la perspectiva ilustrada (por ejemplo incluyendo a las mujeres o a los negros, o, luego, transformando la democracia en un sentido socialista)21. Esas izquierdas en ocasiones coincidían, al enfrentarse con las corrientes ilustradas moderadas o “burguesas”, con fuerzas conservadoras románticas (que eran anti capitalistas por añoranza feudal antes que por anhelos proletarios, como el socialismo feudal analizado por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista). En la actualidad, cuando la subjetividad capitalista principal es tendencialmente romántica (subjetivista, emocional, particularista), la izquierda puede verse tentada a radicalizarse en esa dirección: es lo que intenta hacer la llamada izquierda populista, con sus apuestas por lo performativo, los mitos, los relatos, la posverdad y la mística, que tienden a ser objeto de mayor aprecio que lo cognitivo, la ciencia, las explicaciones, la verdad y la razón. Esta búsqueda de emancipación sin razón y reflexión (o con muy poca) parece muy problemática. Casi un oxímoron. Puede traer “éxitos” a corto plazo, aprovechando su capacidad para sintonizar con ciertas sensibilidades mayoritarias, pero a largo plazo colabora precisamente en el afianzamiento de subjetividades cada vez más fáciles de manipular. Yo no soy capaz de ver ninguna posibilidad, por esa vía, de superar al capitalismo, ni teórica ni fácticamente. En cualquier caso, la experiencia reciente ha mostrado la facilidad con que la izquierda populista se vuelve muy rápidamente un agente voluntario o involuntario del dominio del capital allí donde accede al poder.22 La opción es reafirmar una perspectiva socialista (revolucionaria) de talante ilustrado (materialista, racional, universalista) con la que el marxismo siempre estuvo comprometido. Y habrá que hacerlo sin temor a coincidir en algunas posiciones con corrientes liberales y/o conservadoras ilustradas (que se oponen al romanticismo de nuevo cuño llamado posmodernismo) e incluso conservadoras románticas: aquellas que siendo particularistas y subjetivistas, no pueden sin embargo seguir el ritmo vertiginoso de disolución de todo lo que parecía sólido propio del capitalismo.
“Tanto conservadores como progresistas movilizan a sus huestes en base a emociones, antes que a razonamientos; priorizan la exaltación romántica, antes que la mesura ilustrada; cultivan un idealismo sin ideales (vade retro Utopía)”
Puede gustarnos o no, pero el auge neo-romántico conforma o expresa un escenario político-intelectual que bien podríamos llamar posmoderno. Sería un error, con todo, pensar que el dominio del lenguaje, de lo emocional, de lo subjetivo, de lo personal en la vida contemporánea es consecuencia del triunfo teórico de las concepciones pos-estructuralistas o posmodernas. Y no es sensato creer que refutando los yerros del posmodernismo filosófico desviaremos a fuerzas cuyo atractivo proviene, en realidad, de la dinámica del capitalismo y sus consecuencias culturales. Sin embargo –y sin minimizar, sino todo lo contrario, la importancia de la organización política y de las transformaciones sociales y económicas que deben ser nuestro objetivo principal– es necesario discutir y eventualmente refutar a las concepciones intelectuales que dan algo de lustre filosófico a los prejuicios contemporáneos, a cierto sentido común de nuestro tiempo.
¿Qué esa cosa llamada giro lingüístico?
Al parecer, fue el filósofo Gustav Bergman quien acuñó la expresión “giro lingüístico”, para referirse a la deriva filosófica originada principalmente en las últimas obras de Martin Heidegger y de Ludwing Wittgenstein, y que ha provocado alterados debates sobre todo en el campo de la filosofía. El filósofo pragmatista Richard Rorty definió, en un trabajo ya clásico, a la «filosofía lingüística» como el punto de vista según el cual “los problemas filosóficos son problemas que pueden ser resueltos (o disueltos) ya sea mediante una reforma del lenguaje o bien mediante una mejor comprensión del lenguaje que usamos en el presente”. A lo que agregó:
“esta perspectiva es considerada por muchos de sus defensores el descubrimiento filosófico más importante de nuestro tiempo y, desde luego, de cualquier época. Pero sus críticos la interpretan como un signo de la enfermedad de nuestras almas, una vuelta contra la razón misma, y un intento autoengañoso (en palabras de Russell) de procurarse con artimañas lo que no se ha logrado con trabajo honesto.”
Partiendo de la definición de Rorty, sin embargo, resulta dificultoso comprender por qué la filosofía lingüística ha generado tanta controversia y tanto rechazo acalorado. Si el planteo fuera meramente, para decirlo con las palabras de Ernst Tugendhat, que “la filosofía analítica del lenguaje es una manera de filosofar que cree poder o deber resolver los problemas planteados a la filosofía son problemas que pueden ser resueltos por el camino de un análisis del lenguaje”, las discusiones ciertamente existirían, pero difícilmente hubieran provocado acusaciones de irracionalidad, enfermedad del alma o autoengaño deshonesto. Si este filosofar provocó tanto escándalo es porque algunos filósofos del lenguaje comenzaron a plantear ya no que sólo los problemas filosóficos deben ser resueltos por medios lingüísticos, sino todos los problemas, sean científicos, filosóficos, morales o meramente prácticos.
En vista de esto, creo que es conveniente diferenciar a la filosofía lingüística en general o a la filosofía analítica del lenguaje en particular, del “giro lingüístico” abierto por Heidegger, Derrida o el propio Rorty. A la filosofía lingüística se la puede definir perfectamente como lo hizo Rorty en el escrito citado; de modo que cualquier filósofo analítico (es decir, aquél preocupado por clarificar y coherentizar el uso del lenguaje) cabría bajo su manto, sin que importen sus orientaciones particulares en otros aspectos. De tal cuenta, no habría ninguna contradicción, por ejemplo, entre ser filósofo del lenguaje (en el sentido de emplear la filosofía analítica) y filosóficamente realista, esto es, creer que existe una realidad independiente del pensamiento y del lenguaje, y que nuestras teorías son correctas en tanto y en cuanto logran dar cuenta de las propiedades de esa realidad. De hecho, el grueso de los filósofos analíticos ha adoptado una perspectiva realista. Por el contrario, una de las características distintivas fundamentales del “giro lingüístico” (en el sentido acotado que aquí estoy empleando) es atacar al realismo.
Para decirlo con las palabras de Dardo Scavino, “hablar de un «giro lingüístico» en filosofía significa que el lenguaje deja de ser un medio, algo que estaría entre el yo y la realidad, y se convertiría en un léxico capaz de crear tanto el yo como la realidad”. Para los partidarios del “giro lingüístico” es ilusorio creer en la posibilidad de conocer una realidad extra-lingüística. Esta es una conclusión a la que nunca llegaron los filósofos analíticos, quienes siempre distinguieron el ámbito apriorístico propio de la filosofía, de las ciencias empíricas. Los filósofos que dieron ese paso, como Derrida y Heidegger antes que él, no pertenecen en general a la tradición analítica. Pero al darlo iniciaron un avance imperialista hacia un “constructivismo radical”. El constructivismo radical es la doctrina según la cual tanto las representaciones de los actores legos cuanto las teorías de los filósofos y los científicos no descubren la realidad, sino que la crean. Dicho de otro modo: el lenguaje crea el mundo.
“Para decirlo con las palabras de Dardo Scavino, “hablar de un «giro lingüístico» en filosofía significa que el lenguaje deja de ser un medio, algo que estaría entre el yo y la realidad, y se convertiría en un léxico capaz de crear tanto el yo como la realidad””
Expuesto de esta forma simple y cruda, el constructivismo radical parece sumamente contraintuitivo y poco plausible (aunque se vuelve cada vez más popular en el mundo cultural crecientemente narcisista y simplonamente emocional promocionado hasta el hartazgo por la industria de la publicidad). Es una doctrina que rechaza el realismo, y en nuestra vida cotidiana todos tendemos a ser realistas prácticos. Cuando reflexionamos filosóficamente podemos hipotetizar que quizás el mundo sea una ilusión o que los objetos que nos rodean no existen verdaderamente, que son una creación de nuestra imaginación. Pero la inmensa mayoría de nosotros abandona estas especulaciones al cruzar la calle o al ir al trabajo. Todo esto nos parece tan evidente que quizás nos veríamos tentados a liquidar el asunto recurriendo a las palabras de Leonhard Euler, un filósofo del siglo XVIII:
“Cuando mi cerebro suscita en mi alma la sensación de un árbol o de una casa, digo, sin vacilar, que, fuera de mí, existe realmente un árbol o una casa, de los que incluso conozco el emplazamiento, el tamaño y otras propiedades. No es posible encontrar ningún ser, hombre o animal, que dude de esta verdad. Si un campesino quisiera dudar de ella, si dijera, por ejemplo, que no cree en la existencia de su señor, aunque lo tuviese ante sí, sería considerado como un loco y con razón: pero desde el momento en que un filósofo afirma cosas semejantes, espera que admiremos su saber y su sagacidad, que superan infinitamente las del pueblo llano.”32
El constructivismo, sin embargo, no es tan implausible como puede parecer al sentido común (y al sentido común posmoderno, fuertemente emocionalizado, es obvio que no le parece implausible en lo más mínimo). Como sabemos desde hace mucho, nuestros sentidos pueden engañarnos. Una gran cantidad de “sensaciones” son hoy tenidas por “falsas”, como por ejemplo las de que el sol “sale” o se “pone”. Y una gran cantidad de “verdades” resultan imposibles de percibir inmediatamente: ejemplo obvio de ello es que la Tierra gira alrededor del Sol. Además, tal y como han señalado repetidamente los críticos del neo- positivismo, las percepciones más básicas y elementales, al estilo de “esto es una silla”, no son a-teóricas: el mismo objeto jamás sería considerado “una silla” por un bosquimano del desierto del Kalahari. El empirismo fracasa porque nuestros sentidos no resultan totalmente confiables, y porque toda percepción de los hechos entraña una dosis de teoría. El conocimiento no es una función pasiva que meramente “refleja” una realidad externa. El conocimiento es activo e implica algún grado de construcción teórica, y por consiguiente lingüística.
Pero reconocer que existe una dimensión constructiva no implica postular que todo es construido, ni impide distinguir un espectro de gradaciones dentro de lo social o lingüísticamente construido, que es el tipo de idea que “ronda” en las obras de los partidarios del “giro lingüístico”, como Rorty o Derrida.
Pues bien, el problema que aquí se plantea es determinar cuáles son exactamente estas ideas; qué es con precisión lo que afirman y lo que niegan los partidarios del “giro lingüístico”. Y es un problema no menor porque, como veremos en seguida, los defensores del “giro” no se caracterizan ni por la claridad expositiva ni por la homogeneidad de sus opiniones.
“El conocimiento no es una función pasiva que meramente “refleja” una realidad externa. El conocimiento es activo e implica algún grado de construcción teórica, y por consiguiente lingüística”
¿De qué estamos hablando?
Quien se aproxime a las controversias suscitadas en torno al “giro lingüístico” –que es la base filosófica de las denominadas teorías posmodernas y/o posmarxistas– notará rápidamente cuatro grandes rasgos: 1) partidarios y detractores se lanzan mutuamente acusaciones que no son aceptadas por el otro bando; 2) rara vez las tesis que sustentan los partidarios del “giro” son formuladas con precisión y sin ambigüedades; la mayoría de estos autores parece hacer de la oscuridad una virtud; 3) las ideas que un tanto vagamente parecen conformar el “espíritu” del “giro lingüístico” casi siempre son pasibles de ser interpretadas en tono radical o moderado; 4) existen importantes diferencias entre autores que, globalmente, podrían ser considerados como parte de un mismo campo.
Buena parte de los malos entendidos entre posmodernistas y anti-posmodernistas tiene que ver con una confusión de los niveles de análisis o de los marcos de referencia. Vale decir: se discuten diferentes cosas o a diferentes niveles, sin advertirlo. Muchos argumentos posmodernistas son válidos a cierto nivel, pero no en otro. Por ejemplo, pueden tener pertinencia como señalamiento de los presupuestos infundados de cierta actividad (como la ciencia), pero no como prescripción de cómo se debe conducir esa actividad; o pueden ser legítimos para analizar la dimensión artística, por caso, de una obra historiográfica, pero no para elucidar su dimensión epistemológica. El punto, por supuesto, es cómo se vinculan estos diferentes niveles o marcos una vez que advertimos su –al menos parcial– diferencia. ¿Se complementan? ¿Se excluyen? ¿Se influyen y modifican mutuamente? Por supuesto, no hay una única respuesta para esto: depende de cada caso concreto.
Con todo, cabe indicar que la fuerza y la debilidad del “giro” residen en la habitual imprecisión de sus tesis; imprecisión que atañe tanto a lo que se afirma como al nivel en el que se lo afirma. Sus detractores aseguran que los intelectuales posmodernos juegan indefinidamente entre conclusiones sumamente radicales que parecen minar edificios aparentemente tan sólidos como los de la filosofía y la ciencia, y regresos a posiciones más sustentables pero escasamente “cismáticas”. Visto desde el otro lado (esto es, desde el de los partidarios del “giro”) la percepción es que intelectuales conservadores interpretan equivocada o maliciosamente los postulados lingüísticos en clave “radical”, para no hacerse cargo de las consecuencias aun así incómodas para ellos de las versiones “moderadas”.
En sus versiones extremistas el “giro lingüístico” implicaría cosas tan gruesas como las siguientes:
- toda realidad (incluida la realidad física) es lingüísticamente construida;
- los “marcos de sentido” son inconmensurables entre sí, por lo que no existen criterios que nos permitan realizar evaluaciones transculturales;
- no existen criterios racionales para elegir entre teorías o paradigmas científicos: las opciones se sustentan en criterios éticos o estéticos.
En sus versiones moderadas, en cambio, las tesis serían más o menos las siguientes:
a’) el conocimiento de la realidad depende de marcos lingüísticos;
b’) los “marcos de sentido” suelen poseer grandes diferencias, y una porción de un “marco de sentido” determinado puede ser intraducible a los términos de otros; por ello se debe ser muy cuidadoso a la hora de hacer evaluaciones transculturales;
c’) los criterios éticos y estéticos influyen en la práctica real de la ciencia.
Las tres primeras tesis son o bien manifiestamente falsas o bien altamente implausibles. Las tres segundas, en cambio, son indudablemente correctas. El problema es que rara vez queda claro cuáles son las tesis que efectivamente defienden los partidarios del “giro lingüístico”: la “oscuridad” parece ser su característica más destacada.
Richard Rorty es un caso peculiar y en buena medida atípico. No es para nada un autor oscuro, aunque por momentos puede ser un tanto ambiguo.36 Pero existe toda una pléyade de partidarios del “giro lingüístico” cuyas obras son de una reconocida oscuridad. Derrida es quizás el caso más conocido e importante, si no el más extremo. Roberto Follari ha sintetizado con las siguientes palabras la acogida que los filósofos tradicionales y los cientistas sociales dieron a De la gramatología, la primera obra importante de Derrida:
“Los filósofos de la certidumbre (positivistas, analíticos, muchos marxistas) miraron con indisimulable desconfianza este discurso disrruptor, atrevido y deslegitimante de sus propias obras; los científicos desde las ciencias sociales, en general no entendían gran cosa sobre el lenguaje derrideano, y tendían a creer que podría tratarse de una especie de juego retórico elegante y complejo pero finalmente trivial, en la medida en que proponían categorías tan lejanas a lo empírico y a las propias de esas ciencias sociales…”
Teniendo en cuenta la indisimulada intolerancia con que suelen ser tratadas las obras de autores como Derrida por numerosos defensores de posiciones realistas y racionalistas con las que me identifico globalmente, tal vez no sea en vano insistir en que se debe estar abierto a pensar que quizás sus obras no sean inherentemente “oscuras”; el problema puede ser que uno no está familiarizado con su lenguaje. Es preciso, pues, hacer el mayor de los esfuerzos por comprender al “otro”. Pero convengamos que hay autores que son oscuros incluso para quienes manejan su propio lenguaje, y algunos que persisten en inventar permanentemente un lenguaje propio. Esto es lo que ocurre con muchos partidarios del “giro lingüístico”, en particular entre aquellos influidos por Heidegger o Nietzsche, más que por la tradición analítica de Rusell y Frege.
Confieso que fue para mí un gran alivio enterarme que un autor tan ampliamente ilustrado, así como familiarizado con la historia, la hermenéutica y la filosofía analítica, como lo es Raymond Aron, haya dicho alguna vez: “Acabo de leer docenas de páginas de jóvenes filósofos sumamente talentosos, como Derrida, sin enterarme siquiera de qué están hablando”. Pero del hecho de que a importantes filósofos les resulte dificultoso entender a Derrida y sus epígonos, nada se deduce sobre la potencia de sus pensamientos o la corrección de sus análisis. Bien podrían ser oscuros pero estar en lo cierto. Aun así, parece indiscutible que la mayoría de las personas experimentamos dificultades para entender de qué están hablando, y por ello es muy difícil establecer cuál es el alcance real de sus afirmaciones. En una situación semejante, ¿cómo superar el “diálogo de sordos”? La sensación de “inconmensurabilidad”, de hablar lenguajes intraducibles y mutuamente incomprensibles, parece atrapar a quienes, formados en la filosofía tradicional, en la filosofía analítica o en el pensamiento científico (y ni hablar de quienes carecen de toda formación filosófica), se aventuran en las tumultuosas aguas del “giro lingüístico” en general y de la deconstrucción en particular. No parece casual que uno y otro bando se lancen acusaciones que del otro lado no se aceptan.
Los adversarios del “giro lingüístico” acusan a sus partidarios de practicar un escepticismo radical, según el cual nada puede ser conocido; caer en un relativismo extremado, para el que no existirían “verdades” aceptables en diferentes contextos o modos de evaluación transculturales; y propugnar un constructivismo radical, en el sentido de creer que la realidad física es tan construida como la social. Pero han sido pocos los que han aceptado que ellos sean, efectivamente, escépticos, relativistas y constructivistas radicales. Richard Rorty, por caso, ha negado enfáticamente que él sea relativista. Y en cuanto al problema del “construccionismo universal”, Ian Hacking escribió en 1998:
“La noción de que todo es socialmente construido ha estado dando vueltas por ahí. John Searle argumenta vehementemente (y en mi opinión convincentemente) contra el construccionismo universal. Pero no nombra a un sólo construccionista universal. Sally Haslanger escribe: «En ocasiones es posible encontrar la afirmación de que “todo” es socialmente construido “de arriba abajo”». Sólo cita un par de páginas alusivas de entre toda la literatura de finales del siglo XX (…) como si tuviera dificultades para encontrar siquiera un construccionista social universal que se confiese como tal de forma consecuente.”
¿Y si todo fuera un mal entendido? ¿Si posmodernistas y deconstruccionistas criticaran creencias que los realistas y los racionalistas en verdad no tienen? ¿Y si estos últimos acusaran a los primeros de defender ideas que nunca han defendido? Aunque estoy convencido que hay mucho de incomprensión, creo que existen también diferencias importantes, incluso entre los partidarios más moderados del “giro lingüístico” y sus pares realistas o racionalistas.
Curiosamente, sí hay un autor que defendió de modo expreso y sofisticado el “construccionismo universal”. Se trata de Alan Sokal, quien lo hizo a modo de parodia. En 1996 el físico Alan Sokal presentó a la publicación periódica Social Text un artículo titulado «Transgredir las fronteras: hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica». En sus propias palabras, el artículo
“estaba plagado de absurdos, adolecía de una absoluta falta de lógica y, por si fuera poco, postulaba un relativismo cognitivo extremo: empezaba ridiculizando el «dogma», ya superado, según el cual «existe un mundo exterior, cuyas propiedades son independientes de cualquier ser humano individual e incluso de la humanidad en su conjunto», para proclamar de modo categórico que «la “realidad” física, al igual que la “realidad” social, es en el fondo una construcción lingüística y social».”
Aquí aparecía claramente formulada una concepción construccionista radical, en la que la falta de lógica en las deducciones era suplida con una abundante colección de citas de autores de renombre. Sorprendentemente, el artículo no sólo fue aceptado, sino que fue incluido en un número especial de Social Text dedicado a rebatir las críticas vertidas por distinguidos científicos contra el posmodernismo y el construccionismo social. Cuando poco después Sokal reveló su “broma”, se desató una polémica de alcance mundial.
El hecho de que una formulación grotesca de una tesis construccionista radical haya sido aceptada por una publicación supuestamente especializada demuestra, cuando menos, que en ciertos ambientes las tendencias al construccionismo radical son auténticas, aunque rara vez se hagan explícitas.
Creo que esta es la situación: existe algo así como un “espíritu de los tiempos” con claras tendencias construccionistas universales, escépticas y relativistas. Pero estas posiciones rara vez son adoptadas explícitamente en el campo de la filosofía o de la ciencia (otro cantar es en la cultura popular o en los medios masivos de comunicación). Se las adopta más bien en forma implícita, y desde ellas se socava la autoridad del racionalismo, la posibilidad del pensamiento objetivo o la factibilidad de realizar evaluaciones transculturales. Pero en cuanto se exigen precisiones, lo cual conduce a formular posiciones teóricas alternativas, en general aparece un gran vacío. Nos encontramos ante una suerte de “guerrilla” intelectual que dispara desde las sombras atacando puntos ciegos e inconsistencias de doctrinas o teorías bastante claramente formuladas y establecidas, pero que rehúye la presentación de precisas opciones teóricas.
“Existe algo así como un “espíritu de los tiempos” con claras tendencias construccionistas universales, escépticas y relativistas”
Ahora bien, la sensación “cismática” que ha introducido en el clima intelectual de las últimas décadas el auge de “teorías posmodernas” se debe a que son interpretadas en sus variantes (o posibilidades) extremas. Las versiones moderadas sólo escandalizarían a los más dogmáticos de los realistas y a los racionalistas más ingenuos. Pero aquí la ambigüedad de las formulaciones cumple un papel capital: las interpretaciones extremas minan a las perspectivas racionalistas y objetivistas, pero en cuanto se arguye que estas interpretaciones conducen a absurdos o a lugares insostenibles, queda la posibilidad de replegarse a una interpretación moderada. Esto, al menos, en el campo filosófico: en el mundo de a pie las conclusiones extremas crecen y se popularizan día tras día, dando forma a un sentido común posmoderno ya claramente visible.
Polémicas
Hay que decir que los desarrollos más osados de Rorty, Derrida y la enorme tropa de autores autodenominados posmodernos se han insertado en un convulsionado terreno intelectual: las viejas disputas entre las ciencias sociales y las humanidades; la crítica al cientificismo desarrollada por autores como Kuhn y Feyerabend y continuada por la moderna sociología de la ciencia; el desarrollo de nuevas concepciones científicas, como las teorías del caos; las discusiones sobre el determinismo y la indeterminación. Aunque sus efectos pueden ser y han sido ambivalentes, es preciso señalar que la tendencia principal es bastante nítida. En el campo filosófico se ha caracterizado por la pérdida de interés en la fundamentación del conocimiento. En lo que hace a la ciencia se ha sembrado dudas sobre su legitimidad y/o su objetividad. Y en el terreno de la historia se ha iniciado la marcha (o el retroceso) hacia la “literaturización”.
Pero el campo de batalla es entreverado y confuso. Algunos entienden que el “giro lingüístico” es un ataque a la ciencia, mientras que otros lo consideran la única tendencia compatible con la moderna epistemología. Si unos denuncian al “giro” como una muestra de irracionalismo, otros lo ven marchando de la mano de las nuevas teorías científicas del caos. Unos acusan a sus contrincantes de oscurantistas y relativistas; los otros les reprochan tener una visión ingenua y positivista de la ciencia. La confrontación ha alcanzado una virulencia tal como para que se llegue a hablar de las “guerras de la cultura” o las “guerras de la ciencia”.
Lejos de ceñirse a temas estrictamente cognitivos, la polémica ha involucrado dimensiones políticas y morales; lo que la ha tornado aún más encarnizada. Para muchos posmodernistas la creencia en el realismo, la objetividad y el determinismo convierte a sus sostenedores en cómplices del colonialismo o el totalitarismo. Niall Ferguson, enemigo declarado de las doctrinas deterministas, ha escrito por ejemplo: “empezamos a comprender cuándo cumplen realmente una función las teorías deterministas de la historia: cuando las gentes creen en ellas y creen estar bajo su férula”. Lo cual, a su juicio, tiene consecuencias desastrosas: “la creencia en teorías deterministas ha hecho todos los grandes conflictos… más y no menos probables”. No parece ser ésta, empero, una apreciación firmemente sustentada. Es posible que las creencias deterministas hayan favorecido a veces la ocurrencia de hechos que no eran inevitables, pero está claro que no todos fueron guerras o conflictos repudiables. Por otra parte, la ceguera para detectar tendencias históricas efectivamente actuantes (algo en lo que siempre insisten los “deterministas”) o las ilusiones sobre la evitabilidad de ciertos eventos, no han sido menos costosas para la humanidad: pensemos en las fantasías de tantos políticos respetables sobre “apaciguar” a Hitler, o en las fútiles y paralizantes esperanzas con las que decenas de miles de condenados marcharon hacia las cámaras de gas. La única conclusión sensata es que no existe ninguna regla por la cual ser más o menos determinista en las creencias favorezca o desfavorezca siempre la ocurrencia de hechos deleznables.
De modo equiparable a Ferguson, Tomás Ibáñez considera que el “absolutismo” –que para este autor parece ser una consecuencia necesaria del realismo y el objetivismo– constituye “parte de la condiciones de posibilidad de la Inquisición”, mientras que el relativismo sería incompatible con prácticas semejantes. También asegura que “el relativismo constituye un dispositivo teórico que asegura el cambio, mientras que el absolutismo tiende a bloquearlo”. Pero las cosas parecen ser más complejas. El paganismo romano fue por mucho tiempo religiosamente tolerante y bastante relativista, lo cual no le impidió esclavizar y masacrar en gran escala. Gengis Kahn –conquistador tan formidable como sanguinario– también practicaba una completa tolerancia religiosa, al igual que el Rey persa Darío, quien dio célebres muestras de relativismo al griego Herodoto. La afirmación de que el absolutismo frena el cambio mientras que el relativismo lo promueve tampoco encaja con la evidencia. Si de cambios políticos se trata es evidente que ni los revolucionarios franceses (absolutistas de la Razón), ni los revolucionarios rusos (absolutistas del Proletariado), ni los revolucionarios iraníes (absolutistas de Dios) eran relativistas en ningún sentido importante (salvo que tengamos una noción absolutamente relativa de lo que es el relativismo).
Desde la otra trinchera, por supuesto, también responden con munición gruesa. El marxista Bryan Palmer ha denunciado al “giro lingüístico” como “una maniobra del adversario”, una suerte de “juego de palabras de pretensión escolástica” que encuentra su reducto en los bastiones pseudo-intelectuales de universitarios que se presumen radicales, pero no son más que sutiles conservadores. El problema es que los conservadores declarados no se muestran para nada satisfechos con los desarrollos posmodernos y relativistas: en Rorty y en Derrida ven menos unos aliados algo extravagantes que unos auténticos herejes dignos de la hoguera.
“El paganismo romano fue por mucho tiempo religiosamente tolerante y bastante relativista, lo cual no le impidió esclavizar y masacrar en gran escala”
Otra muestra, más sutil pero igualmente clara de imputación de cargos políticos la encontramos en Antoni Domènech, quien destaca que el “relativismo extremo y el todo vale no es un invento posmodernista… fue una de las «bases» culturales del fascismo europeo del primer tercio del siglo XX”, y trae a colación el siguiente escrito de Benito Mussolini:
“Todo lo que he dicho y hecho en los últimos años es relativismo por intuición. Si el relativismo significa el fin de la fe en la ciencia, la decadencia de ese mito, la «ciencia», concebido como el descubrimiento de la verdad absoluta, puedo alabarme de haber aplicado el relativismo … Si el relativismo significa desprecio por las categorías fijas y por los hombres que aseguran poseer una verdad objetiva externa, entonces no hay nada más relativista que las actitudes y la actividad fascistas … Nosotros los fascistas hemos manifestado siempre una indiferencia absoluta por todas las teorías … El relativismo moderno deduce que todo el mundo tiene libertad para crearse su ideología y para intentar ponerla en práctica con toda la energía posible, y lo deduce del hecho de que todas las ideologías son simples ficciones.”
Está claro que se puede hacer un uso derechista del relativismo. Pero no veo que por esta línea lleguemos muy lejos. Si no pienso que las creencias deterministas favorezcan necesariamente a las guerras ni que el objetivismo implique colonialismo, tampoco creo que el relativismo nos conduzca de modo obligado al fascismo. Una elemental responsabilidad debería hacernos reflexionar sobre las posibles consecuencias morales de nuestras teorías del conocimiento (consecuencias que probablemente dependan más del contexto que de la teoría en cuestión); pero pensar que entre una teoría del conocimiento y una moral o una política determinadas existen lazos necesarios es una simplificación grosera.
Las opciones filosóficas o epistemológicas pueden marchar junto a las actitudes políticas o ideológicas más diversas. Existe, por supuesto, la cómoda práctica de asociar mecánicamente ciertas corrientes o perspectivas filosóficas con determinados posicionamientos políticos. Dentro de la tradición marxista es habitual creer que el hegelianismo, el filosofar sintético y la dialéctica son rasgos distintivos de las corrientes más izquierdistas o revolucionarias; y a la inversa, se supone que la filosofía analítica, el positivismo y el cientificismo son señas distintivas de las tendencias “derechistas” o reformistas. Pero el mito no se corresponde con la realidad. Hegel, el gran dialéctico, era políticamente conservador; Lukács –el intelectual hegelo-marxista más destacado– toleró al estalinismo; y la dialéctica “escuela de Frankfurt” no dio muestras de ningún impulso revolucionario militante. Por el contrario, una de las corrientes izquierdistas más extremas del movimiento comunista de los ´20 –el “consejismo” de Pannekoek y Gorter– era filosóficamente positivista. Un ejemplo semejante lo encontramos en el caso de las influencias sociales de lo biológico en general y en el darwinismo social en particular. La presunción usual es que ser darwinista en ciencias sociales (o conceder importancia a la biología) es más o menos un sinónimo de ser de derechas. Y sin embargo hay un buen número de “darwinistas de izquierda”, como Maynard Smith (que proviene del marxismo), Robert Trivers (que estuvo cerca de las Panteras Negras) o las feministas Helena Cronin y Janet Radclife Richards. Es notoria la influencia del darwinismo en Kautsky; y no hace falta insistir en que Noam Chomsky, aunque no es estrictamente un biologicista, ha defendido una aproximación innatista al lenguaje. Menos conocido es que el anarquista ruso Piotr Kropotkin expuso una suerte de dawinismo de izquierdas en respuesta al darwinismo de derechas de Spencer, en una obra que llevaba el sugestivo título de El apoyo mutuo, un factor de la evolución.
“Hegel, el gran dialéctico, era políticamente conservador; Lukács –el intelectual hegelo-marxista más destacado– toleró al estalinismo; y la dialéctica “escuela de Frankfurt” no dio muestras de ningún impulso revolucionario militante”
Las relaciones entre filosofía y política, pues, son extremadamente complejas. Es por completo descaminado suponer que existen equivalencias fáciles y constantes, al estilo materialismo = revolución, idealismo = reacción, dialéctica = radicalismo, o positivismo = conservadurismo. Reconocer las complejidades de estas relaciones, sin embargo, no debería obstaculizar el procurar comprender por qué razones en determinado momento histórico las corrientes revolucionarias (o conservadoras) adoptaron preponderantemente determinada concepción filosófica (en el caso de que hubiera una concepción preponderante).
Por consiguiente, podría resultar interesante explorar la existencia de algún vínculo coyuntural (no universal ni necesario) entre las teorías posmodernas y la situación actual, sin que ello nos exculpe de indagar sobre las bondades del pos-modernismo más allá de su contexto de emergencia. Como ya se indicó, Fredric Jameson ha considerado al posmodernismo “la lógica cultural del capitalismo tardío”; y con este movimiento, al decir de Perry Anderson, ha ganado para la izquierda revolucionaria un concepto que permanecía atrapado por el pensamiento contemporizador con el orden establecido. Jameson tomó el concepto de “capitalismo tardío” de la conocida obra de Ernest Mandel de nombre homónimo, en la que este término es empleado para analizar la tercera fase del desarrollo capitalista mundial, iniciada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En las estructuras económicas del capitalismo tardío, y fundamentalmente en la colonización capitalista y la mercantilización de la naturaleza, el “tercer mundo” y la cultura, Jameson halló los cimientos materiales de los desarrollos estéticos, éticos, políticos y cognitivos que caracterizan al posmodernismo.
¿En qué consisten estos desarrollos? Katherine Hayles ha definido al posmodernismo cultural “como la comprensión de que los componentes de la experiencia humana que fueron siempre considerados como esenciales e invariables no son hechos naturales de la vida sino construcciones sociales”. Lo cual ha dado lugar a una sensación de torbellino sin puntos fijos, una “conciencia de que el futuro está gastado antes de llegar”, y una gran incertidumbre sobre el futuro.
Vivir el posmodernismo –prosigue Hayles– es vivir como se dice que viven los esquizofrénicos, en un mundo de momentos presentes inconexos que se amontonan sin formar nunca una progresión continua (y mucho menos, lógica). Las experiencias previas de la gente mayor actúan como anclas que les impiden incorporarse totalmente a la corriente posmoderna de contextos divididos y tiempo discontinuo. Los jóvenes, que carecen de estas anclas y están inmersos en la televisión, están en mejor situación para conocer por experiencia directa lo que es no tener sentido de la historia, vivir en un mundo de simulacros, ver la forma humana como provisional. Tal vez se podría hacer notar que las personas que más saben por ejemplo en los Estados Unidos acerca de cómo se siente el posmodernismo (a diferencia de cómo se lo concibe o se lo analiza) tienen menos de dieciséis años de edad.
El posmodernismo, por supuesto, no es el único “sentido común” de nuestra época: el fundamentalismo – como ya apuntáramos– no es menos contemporáneo, y mucho nos equivocaríamos si lo viéramos como una rémora del pasado, antes que como un producto de nuestro tiempo. Hardt y Negri han dado en el clavo al señalar que:
“la actual ola de fundamentalistas se han alzado no sólo al mismo tiempo sino también como respuesta a una misma situación, pero en polos opuestos de la jerarquía global, acordes con una llamativa distribución geográfica … los discursos posmodernistas se dirigen principalmente a los ganadores del proceso de globalización, mientras que los discursos fundamentalistas se dirigen a los perdedores … las tendencias globales hacia la movilidad aumentada, la indeterminación y la hibridez son experimentadas por algunos como una forma de liberación, pero por otros como una exacerbación de sus sufrimientos.”
Es evidente que la incertidumbre intelectual puede florecer más fácilmente entre las clases medias profesionales que tienen una vida material relativamente segura y con pocos peligros. En cambio, la fe religiosa, cuando no el fundamentalismo, encaja mejor con la necesidad de ciertas certezas intelectuales de las clases populares, azotadas por la precariedad e incertidumbre de su vida material. Esta es una de las claves del auge del pentecostalismo entre los pobres en América Latina (sumado al eclipse del ideario socialista que, en sus mejores tiempos, pudo actuar como una especie de “religión cívica” entre los trabajadores). Con todo, parece indudable que existe conexión, o cuando menos “afinidad electiva”, entre las teorías posmodernas y el “giro lingüístico”, por un lado, y la “condición posmoderna” en la que viven muchas personas (especialmente en los países capitalistas centrales). Pero “afinidad electiva” no es relación mecánica ni necesaria. Y en todo caso los pensamientos profundos son capaces de trascender a sus contextos de emergencia. Por eso es necesario discutir y valorar no sólo las condiciones sociales que hicieron factible la aparición o facilitaron la expansión de las teorías posmodernas, sino también su pertinencia filosófica, científica o historiográfica, más allá de la coyuntura que les dio origen.
Fundamentalismo e imperialismo en América Latina: acciones y resistencias
Y precisamente, algunos autores creen que los postulados posmodernos producen un efecto completamente desorientador para comprender el mundo actual. Para Ernest Gellner la asimetría existente entre quienes disponen ampliamente de conocimiento científico y de sus aplicaciones tecnológicas, y quienes carecen de ellas, es uno de los hechos centrales del mundo contemporáneo. Y por ello los planteos que insisten en un relativismo cognitivo no sólo nos despistan en la comprensión del presente: también favorecen la perduración (y acaso la acentuación) de esta asimetría.
El desarrollo de la ciencia ha creado una gran asimetría mundial que ha dado a las naciones y a los Estados capaces de controlar los complejos científico-industriales la preminencia económica y política. Sin embargo, Gellner se encarga de dejar perfectamente en claro que:
“La postulación de este tipo de asimetría completamente incontestable no tiene absolutamente nada que ver con ninguna glorificación racista, o cualquier otra, de un segmento de la humanidad sobre otro. Lo que descuella como algo que escapa a la simetría es un estilo de conocimiento y su ejecución, y no una categoría de personas. Naturalmente, este estilo de conocimiento tuvo que nacer en alguna parte y en algún momento, y en este sentido sí tiene unos vínculos históricos con una tradición o cultura particular. Surgió en un contexto social, pero es claramente accesible a toda la humanidad sin adherirse a nadie; y más bien parece que es más accesible a algunos segmentos de la humanidad entre quienes no había surgido espontáneamente (…). La primera nación industrial y científica no va, actualmente, en cabeza de la «primera división» industrial.”
Nuestro autor cree que hace unos dos milenios y medio el mundo tal vez se parecía al universo cognitivamente simétrico que imaginan los relativistas. Por entonces “había una multitud de comunidades, cada cual con sus propios ritos y leyendas”. En tal situación “habría sido bien absurdo elevar una de ellas por encima de las demás y, más aún, pretender que la verdad sobre cualquiera de ellas sólo podía obtenerse en función de las ideas de otra”. Pero la historia no se detuvo allí. El desarrollo del conocimiento científico lo cambiaría todo. El peligro de la ciencia, en todo caso, reside en su “bondad” epistemológica. En una imperdible conferencia titulada “Reflexiones sobre una política de la ciencia”, dictada en mayo de 1979, Manuel Sacristán le dijo a su audiencia con aguda justeza:
“Me parece oportuno recordaros aquella frase de Ortega, en uno de sus últimos escritos, en un escrito póstumo, en el que después de examinar el cientificismo de algunos filósofos y hasta científicos de la primera mitad del siglo, principalmente físicos, concluye diciendo que de la física han fracasado mil cosas, a saber, el fisicalismo, a saber, la metafísica fisicista, etc., y entonces hace punto y dice, con su retórica generalmente graciosa (en este caso me parece que lo es): “Lo único que no ha fracasado de la física es la física”, y no el especular prolongándola, no el hacer generalizaciones sobre la base del conocimiento físico. Pues bien, yo también creo que eso es verdad, pero ocurre que en este final de siglo estamos finalmente percibiendo que lo peligroso, lo inquietante, lo problemático de la ciencia es precisamente su bondad epistemológica. Dicho retorciendo la frase de Ortega: lo malo de la física es que sea buena, en cierto sentido un poco provocador que uso ahora. Lo que hace problemático lo que hacen hoy los físicos es la calidad epistemológica de lo que hacen. Si los físicos atómicos se hubieran equivocado todos, si fueran unos ideólogos pervertidos que no supieran pensar bien, no tendríamos hoy la preocupación que tenemos con la energía nuclear. Si los genetistas hubieran estado dando palos de ciego, si hubieran estado obnubilados por prejuicios ideológicos, no estarían haciendo hoy las barbaridades de la ingeniería genética. Y así sucesivamente.”
Manuel Sacristán fue un incansable defensor del racionalismo crítico. Las premisas del racionalismo crítico, sin embargo, son cuestionadas (si no lisa y llanamente rechazadas) por casi todos los posmodernistas. Se trata de un rechazo más sentimental que razonado, más fundado en supuestas implicaciones ideológicas que en datos empíricos o en argumentos bien entrelazados; más potente a la hora de hallar problemas (muchas veces reales) en las propuestas criticadas, que en ofrecer alternativas más consistentes y menos problemáticas. Sin ocultarnos los dilemas de todo realismo y de todo materialismo, resulta perfectamente posible defender un “realismo crítico”. En virtud de su brevedad, me gustaría citar las características de lo que Miguel Quintanilla denomina “realismo tentativo o hipotético”:
- La realidad objetiva existe independientemente de que la conozcamos o
- La realidad objetiva independiente tiene en sí misma algún grado de organización o
- El conocimiento humano, y en especial el conocimiento científico, pretende conseguir una representación adecuada de la realidad objetiva.
- Es posible alcanzar, a través de la investigación científica, representaciones adecuadas, aunque parciales e incompletas, de la realidad objetiva.
Esta concepción –o versiones semejantes– es aceptada por autores contemporáneos tan diversos como Mario Bunge, Newton-Smith, John Searle, Ernest Gellner o Immanuel Wallerstein. Aunque el conocimiento es activo, presupone una realidad dada. La retórica puede producir algunos efectos, pero no puede crear toda la realidad. La dimensión social de la vida humana no aniquila nuestro sustrato biológico ni lo convierte en un puro efecto de lo social. La realidad de la vida simbólica no destruye la parte material de la realidad ni la convierte en un mero epifenómeno suyo. Todo esto parece tan indiscutible que suena raro tener que estar aclarándolo. Pero la confusión intelectual introducida en el panorama contemporáneo es tan grande, que parece indispensable hacer una permanente higiene filosófica (para decirlo con las palabras de John Searle) repitiendo obviedades que, si el pensamiento crítico estuviera en mejor estado, sería ocioso tener que repetir.
“Vivir el posmodernismo –prosigue Hayles– es vivir como se dice que viven los esquizofrénicos, en un mundo de momentos presentes inconexos que se amontonan sin formar nunca una progresión continua (y mucho menos, lógica)”
El posmodernismo en el llano
Aunque las discusiones filosóficas en torno al posmodernismo estén llenas de sutilezas, matices y ambigüedades, su impacto social y político es bastante más rústico y claro. El constructivismo lingüístico ya ha dejado de ser una oscura doctrina filosófica que, como mostrara Eagleton, oscila constantemente entre desestabilizaciones disruptivas pero absurdas, y regresos a posiciones más defendibles pero escasamente radicales. A estas alturas se ha convertido en sentido común y ha cobrado incluso estatus legal. Recientemente un profesor español fue sancionado por decir que sólo hay dos sexos.65 Es el equivalente a sancionar a un docente por sostener que la tierra gira alrededor del sol. Que se sancionen opiniones ya es de por sí preocupante. Que esta práctica punitiva se la defienda en nombre de causas progresistas o de izquierda, roza lo absurdo. Pero que las opiniones sancionadas sean plenamente concordes con lo que sabemos científicamente, al tiempo que se acepta como verdad pareceres subjetivos sin sustento empírico, nos habla del grado de oscurantismo de nuestra época de enceguecedora luminosidad digital.
El posmodernismo es una ideología capaz de cuestionar y desestabilizar toda realidad social, con excepción de la propiedad privada de los medios de producción, las relaciones mercantiles generalizadas y la existencia a perpetuidad del capitalismo. Y dado que el capitalismo, como muy bien lo viera Marx ya en el siglo XIX, es un sistema que corroe todas las relaciones tradicionales, el posmodernismo y su perspectiva en apariencia política y culturalmente progresista encaja perfectamente con la dinámica del capital. Su cotidiano enfrentamiento con el conservadurismo político y cultural no colisiona con las necesidades ni con los intereses del capital más concentrado. En algunas ocasiones se acomodan incluso maravillosamente: la gran mayoría de las grandes empresas globales han recibido con entusiasmo la perspectiva trans, mientras siguen poniendo todos los palos que pueden a cualquier intento de organización sindical. Sucede que el identitarismo subjetivista de base emocional (característico de las sensibilidades posmodernas), es la ideología que mejor se adapta a la sociedad híper consumista desarrollada por un capitalismo globalizado, mega urbanizado, crecientemente digital y en permanente expansión. También es uno de los principales somníferos ante el desastre al que nos lleva la expansión ilimitada del capital, que ya se está dando de cabeza contra los límites biofísicos del planeta: a lo sumo incita a cambios individuales de “estilo de vida” que llevan a nuevas polarizaciones y dificultan cualquier organización colectiva. Si el “progreso” capitalista nos lleva al desastre (y todos los datos lo sugieren), el “progresismo” es sólo superficialmente disruptivo y progresivo: en lo profundo no sólo deja intactas las bases del sistema, sino que dirige todas las miradas y toda la atención hacia otros sitios, al tiempo que en muchas de sus manifestaciones comparte la desmesura propia del capital, y en todas el subjetivismo del individualismo consumista. Hay excepciones, por supuesto, pero la dinámica principal es clara. Nunca se subrayará bastante que el subjetivismo emocional y moralista encastra perfectamente con la industria de la publicidad y con la sociedad de consumo: en buena medida es su resultado. José Manuel Bermudo Ávila lo ha dicho muy bien:
“El capitalismo actual no tiene secretos en la producción, y sus obstáculos están en el consumo: el mundo le viene pequeño y ha de ampliar ilimitadamente la potencia consumidora, necesariamente limitada, de los individuos. Esta necesidad es tanto mayor cuanto que escasean las áreas geográficas incorporables al consumo (pues las que quedan no son actualmente atractivas). En esa carrera ciega hacia la maximización del potencial consumidor del individuo, los buenos consumidores, los que interesan a la reproducción del capital, no son los sujetos (ciertamente sujetos y limitados a unas ideas, unas reglas, unas finalidades fijas, unas lealtades…), sino los individuos sin sujeción, espontáneos, siempre disponibles, infinitamente readaptables. Es decir, en rigor, manejables. Ya lo decía H. Arendt: el individualismo no es el antídoto del gregarismo, sino todo lo contrario. El culto a la diferencia y a la espontaneidad es, o al menos puede ser, la condición más favorable para la producción de individuos gregarios y sumisos, fieles y dóciles seguidores de los mil reclamos del mercado.”
Aunque cualquier izquierda responsable debería tomar nota y tener en consideración los aspectos atendibles planteados por las concepciones posmodernas; no puede renunciar a un combate bastante duro contra ellas. Lo que está en juego es nada menos que la mesura crítica, la sobriedad en los juicios, incluso la razón. Todo parece indicar que estamos entrando en un nuevo período de oscurantismo: la larga noche del capitalismo digital. No es el primer período de declive de la razón, y probablemente no será el último (aunque la combinación presente de arsenales nucleares, descenso energético y desastre ecológico plantea muy seriamente el problema de nuestra extinción). En todo caso, las mentes críticas tienen el deber de resistir, con las únicas armas válidas: crítica implacable, mesura en el juicio, espíritu de diálogo, erudición, rigor lógico, serenidad, solidez empírica, claridad analítica. Y paciencia, mucha paciencia.