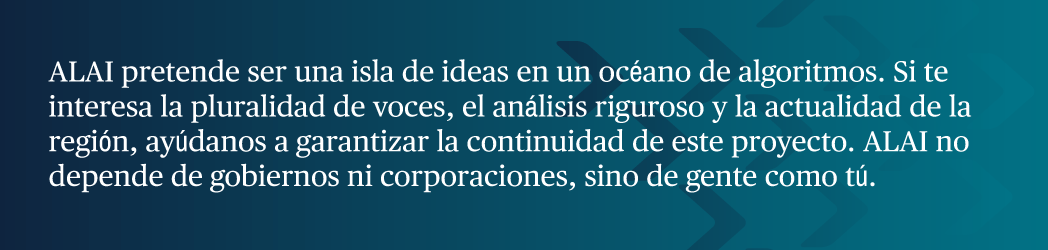Treinta años. Setenta años. Doscientos años. Cada quien cifra donde quiere, o hasta donde la memoria le alcanza, el origen de las frustraciones colombianas. Lo cierto es que la trayectoria nacional de la república sudamericana ha sido de todo menos típica en el escenario latinoamericano y caribeño, al menos desde los tiempos de la disolución de la Gran Colombia y de la derrota tentativa del proyecto bolivariano a comienzos del siglo XIX. Sería de hecho en Barranquilla, en el Caribe colombiano, en donde Simón Bolívar acuñaría su célebre metáfora derrotista: “el que sirve una revolución ara en el mar”, augurando ya por 1830 que el país caería en manos de “tiranuelos casi imperceptibles”.
Colombia lo ha intentado todo para transformarse a si misma: sublevaciones de esclavos, rebeliones criollas, guerras civiles, huelgas obreras, frentes populares, guerrillas, coordinadoras insurgentes, acuerdos de paz, paros agrarios, mingas indígenas, procesos constituyentes, estallidos sociales y un largo etcétera. Gente muy rebelde fue, de hecho, el sugestivo título elegido por el profesor Renán Vega Cantor para narrar, en cuatro grandes volúmenes, algunas de las peripecias de un país abollado pero indómito.
“En casi todos los índices del horror que uno pueda relevar, Colombia pica en punta, en general en el mismo escalafón que las naciones que atraviesan guerras civiles o guerras internacionales declaradas”
Hasta el día de ayer, el resultado era todavía un fruto amargo. La criminal intransigencia de unas de las élites más elitistas de la región y el inestimable valor geopolítico del país -auténtica bisagra que conecta Sudamérica, el Caribe y Centroamérica- parecían haberla condenado a mucho más de 100 años de soledad latinoamericana.
En las tierras de Caín y Abel
“En Colombia, yo no he podido saber quien es Caín y quien es Abel”, supo decir el fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado, quien desde hace décadas se dedica a fotografiar y narrar el conflicto interno armado. Sus fotos, como aquella mundialmente célebre del “Cristo mutilado” de Bojayá, han sensibilizado a miles y miles de personas sobre las consecuencias más atroces de la guerra. Un conflicto que lleva ya más de 70 años y que, según el Registro Único de Víctimas del propio Estado colombiano (parte beligerante de un ménage à trois que desde hace décadas involucra a las Fuerzas Armadas, a las insurgencias guerrilleras y a los actores paramilitares), tiene un acumulado histórico de 8,1 millones de víctimas, tan sólo desde al año 1985 a la fecha.
En casi todos los índices del horror que uno pueda relevar, Colombia pica en punta, en general en el mismo escalafón que las naciones que atraviesan guerras civiles o guerras internacionales declaradas: asesinato de líderes sociales, defensores ambientales y opositores políticos; cifras de desplazados y refugiados; incluso en el mapa del hambre, elaborado por la FAO, en donde Colombia aparece en la misma categoría que Haití y Honduras con 7,3 millones de ciudadanos que sufren de inseguridad alimentaria, hecho grotesco en una nación tradicionalmente agrícola y campesina.
En una América Latina consolidada como territorio de paz -al menos en comparación con otras regiones del planeta- Colombia permanece detenida en el loop eterno de una guerra prácticamente naturalizada, pero sobre todo silenciada por sus más ardientes promotores, tanto locales como internacionales. En particular desde la “revolución conservadora” encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que a comienzos de este siglo, con una hegemonía sin fisuras, parecía haber clausurado para siempre las expectativas populares.
Pero Colombia también destaca en relación a una serie de hechos sui generis, modalidades específicamente colombianas de las doctrinas contrainsurgentes, inventadas por Francia en sus territorios coloniales y difundidas globalmente por los Estados Unidos, como el caso de los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales por las que campesinos y otras víctimas son asesinados de forma sumaria y presentados como “bajas guerrilleras” a cambio de un sistema de premios y estímulos. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), construida tras los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y las FARC-EP, 6.402 habrían sido las víctimas de este procedimiento entre el año 2002 y 2008, aunque diferentes analistas y los familiares de las víctimas estiman que la cifra real podría duplicar este número.
La nación cafetera es la forma coloquial de referirse a Colombia en las competencias deportivas. Pero el café, producto estrella de la economía colombiana durante décadas y poderoso elemento de identidad nacional, hace tiempo fue desplazado por las economías ilícitas de la amapola, la marihuana y sobre todo, de la hoja de coca.
La exportación de cocaína hacia los Estados Unidos, en particular, produjo en 2018 un 1.88 por ciento del PBI, más del doble de la riqueza producida ese mismo año por el grano de café. Y así como el boom del café produjo una élite cafetera, el crecimiento incesante de las economías ilícitas produjeron una poderosa élite narcotraficante y también una subcultura: la cultura “traqueta”, caracterizada por la banalidad, la ostentación, la violencia y la muerte. Las llamadas narconovelas, responsables de glorificar a criminales de la talla de Pablo Escobar, son uno de sus productos más conocidos y estigmatizantes.
Tuvimos, hace pocos días, la oportunidad de recorrer las zonas rurales del departamento del Cauca, en el Suroccidente colombiano. De pasar por la vereda Yolombó, la misma de la que es originaria Francia Márquez, en el municipio de Suárez. Allí, la coca, tan visible como ilícita, extiende su uniforme manto verde en las laderas de valles y montañas hasta donde la vista alcanza. Y no por una predisposición criminal de parte de campesinos y cultivadores, sino porque la lógica de la guerra perpetua -la localidad fue bombardeada al día siguiente de nuestra visita-, el control territorial de actores armados y la completa ausencia estatal, han imposibilitado hace décadas que la subsistencia de los sujetos rurales se reproduzca en base a sus cultivos tradicionales, como ha documentado en sus innumerables crónicas Alfredo Molano.
El elevadísimo precio de la hoja de coca -más elevado mientras más perseguida y criminalizada resulta-, pero sobre todo sus facilidades para la conservación y transporte, han hecho de este pequeño arbusto leñoso la imagen dominante en regiones enteras del país, en una geografía tan singular como la colombiana, enmarcada por dos océanos y partida por tres cordilleras.
La rebelión de los berracos
El cinismo es la superestructura psicológica de la guerra. Una especie de coraza que blinda a las subjetividades asediadas por el desgarro, el dolor y la muerte cotidiana. Es por eso que el cínico humor de los colombianos puede resultar agreste y hasta indigerible para los visitantes desprevenidos.
Uno de los más notables intelectuales de la historia colombiana, el sociólogo Orlando Fals Borda, supo referirse en la última edición de uno de sus libros más célebres, La subversión en Colombia, a que el país había llegado a un punto de saturación histórica que ya no resistía la acumulación de mayores niveles de violencia. La violencia ha sido un problema tan importante para la comprensión de la realidad nacional que una nueva rama del saber surgió precisamente para intentar desentrañar sus causas y consecuencias: “la violentología”.
Pero si de un lado encontramos a violentos, violentistas y violentólogos, del otro encontramos a la berraquera y a los berracos. Una expresión, de origen castizo, que podríamos traducir como una conjunción de valentía, bravura y fortaleza. Berraca es la dificultad, pero también su superación. Berraca es la guerra, y berracos son quienes sobreviven a ella. No casualmente esta fue una de las palabras más altisonantes del estallido social que conmovió al país en abril del año 2021.
“El estallido […] tuvo un indudable efecto pedagógico sobre la población colombiana, al producir el desplazamiento de la guerra desde las zonas rurales hasta el centro de los grandes conglomerados urbanos”
Cientos de miles de personas se movilizaron en aquellas jornadas, jalonadas por un impopular decreto de reforma tributaria firmado por el presidente Iván Duque, que pretendía gravar sobre las espaldas de las clases trabajadoras los costos onerosos de la crisis económica. Muchas cosas cambiaron en abril, como punto de coronación de un proceso que se venía sedimentando desde la constitución de nuevos y masivos movimientos sociales en el 2010, hasta una serie de paros agrarios y mingas indígenas desarrollados de forma casi incesante en los últimos años.
El estallido, pero sobre todo la retaliación de los factores de poder, tuvo un indudable efecto pedagógico sobre la población colombiana, al producir el desplazamiento de la guerra desde las zonas rurales hasta el centro de los grandes conglomerados urbanos. Policías, militares, pero sobre todo paramilitares, intentaron la retoma violenta de localidades que habían sido ocupadas por las protestas.
Algunos patrones fueron calcados a los de los estallidos de otros países, como Chile y Ecuador: las detenciones arbitrarias, la pérdida de globos oculares por disparos al rostro, la violencia sexual contra las manifestantes. Pero incluyeron también aquí el uso de artefactos militares sofisticados como la tanqueta Venom e incluso, se sospecha, de inhibidores de señales que causaron un apagón digital en barrios periféricos de Cali y otras ciudades para encubrir el accionar represivo estatal y paraestatal que dejó numerosos desaparecidos.
Sus protagonistas claros fueron las juventudes, el campesinado, las negritudes y los pueblos indígenas. Y sus principales epicentros la capital Bogotá y los departamentos de Córdoba, Cauca y Valle del Cauca. Por eso, quien intente explicar algo de lo sucedido en términos electorales sin aquella referencia fracasará de forma inmisericorde, como lo constata la casi perfecta superposición de la geografía de las protestas y del mapa electoral de estos comicios.
En algunas de estas regiones, notablemente en el Suroccidente, el Pacto Histórico alcanzó votaciones del orden del 60, el 70 y hasta el 80 por ciento que, junto a las de la capital, fueron determinantes para explicar el triunfo, por primera vez en toda la historia nacional, de una fuerza social y política alternativa, progresista y de corte popular. Quizás el mayor símbolo de la conexión virtuosa entre protestas y elecciones sean los cánticos, oídos ayer en todo el país, de “El baile de los que sobran”, la canción del grupo Los Prisioneros que recorrió toda la región, entonada por las juventudes descontentas en los diferentes estallidos sociales que atravesaron América Latina y el Caribe desde el año 2019. La ecuación menos miedo y mayor participación electoral fue, entonces, la gran responsable de la llegada a la Casa de Nariño de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina.
Una potencia mundial de la vida
En las últimas semanas volvió a circular por redes sociales un mensaje anónimo muy significativo: “mis abuelos lo intentaron con Gaitán, mis padres lo intentaron con Galán, y yo lo intentaré con Petro” en relación a los magnicidios respectivos de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y de Luis Carlos Galán en 1989 (a los que hay que sumar los asesinatos de los candidatos de izquierda Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez). De ahí que no pueda exagerarse la importancia histórica de la victoria electoral de Gustavo Petro: tras 70 años de frustraciones democráticas, frente a una élite excluyente y magnicida, por primera vez las aspiraciones populares encuentran -por ahora- un cauce fecundo que no sea el de las armas.
La consigna principal del Pacto Histórico revela las aspiraciones mínimas, y sin embargo tan esquivas de este variopinto mosaico de partidos políticos, movimientos sociales y personalidades que quieren hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”, en un país que se ha convertido en un exportador de paramilitarismo (los sicarios colombianos, tan bien ponderados a nivel internacional, han actuado de forma probada desde Venezuela hasta Haití, desde Europa hasta Medio Oriente).
De ahí derivan algunas de las principales prioridades políticas subrayadas por Petro en su primera locución como presidente electo, en el Movistar Arena de Bogotá: una integración regional “sin exclusiones” (con una clara alusión a la fracasada Cumbre de las Américas convocada por Joe Biden en Los Ángeles); el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la convocatoria a una mesa de diálogo con las insurgencias aún en armas (de hecho el Ejército de Liberación Nacional manifestó ya su disposición de sentarse a negociar); una política de desarrollo no extractiva que coloqué a Colombia en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático; y la más amplia libertad y garantías para el ejercicio político, por lo que exigió a las autoridades judiciales de la nación la liberación de los presos políticos del estallido, y también de los jóvenes encarcelados en los últimos días en el marco del Plan Democracia 2022.
“Vamos de la resistencia al poder”, suele decir Francia Márquez frente a las multitudes envalentonadas de los nadies, que acaso hoy hayan comenzado a adquirir rostro, voz y presencia para el Estado colombiano. O más bien, de la berraquera al poder, porque ha sido ese instinto atávico, esa auténtica pulsión de vida, la que ha mantenido en pie a un pueblo que ha seguido andando cuando muchos otros ya se hubieran doblegado. En la célebre novela La Vorágine, José Eustasio Rivera puso en boca de su protagonista las siguientes palabras: “Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la Violencia”. Falta mucho todavía, pero Colombia tiene hoy la oportunidad de jugar con nuevos mazos y tirar las cartas de nuevo.