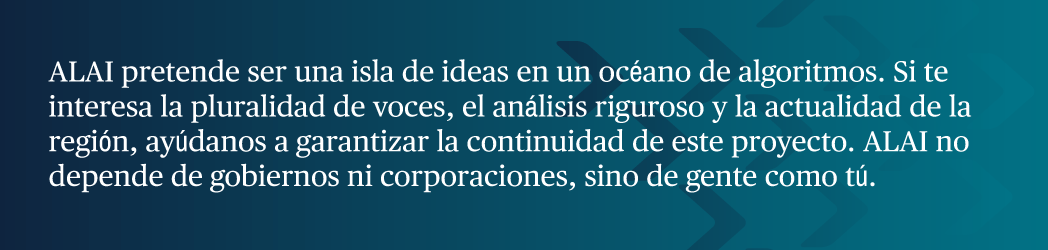Según cuentan, el lingüista ruso Georg Atalanov Chalensky conoció de cerca el horror y la dureza de la vida. Nació en la ciudad de San Petersburgo en 1905, el mismo año en que los fulgores de la Revolución estallaron luminosos en el aire de una ciudad que recogía los ecos de las masas insurrectas. De muy joven, se trasladó a Moscú, donde cursó sus estudios universitarios en filología en el Instituto de Nuevos Idiomas de Moscú y se integró al Círculo Lingüístico de esa ciudad, donde trabó una entrañable amistad intelectual con el gran lingüista Roman Jakobson, con quien compartieron los tópicos iniciales del formalismo ruso, de marcada impregnación poética y literaria. Por esos años, Jacobson y Chalensky mantuvieron fuertes vínculos y discusiones con el Círculo Lingüístico de Copenhague, donde sobresalía el brillante lingüista Louis Hjelmslev, y con la Escuela de Praga. Era un clima de efervescencia. La revolución y el estructuralismo, que luego copó la parada con las intervenciones de Saussure, Benveniste y Kristeva, flotaban en la atmósfera de las reflexiones semiológicas de estos grandísimos filósofos de la lengua.
En los primeros tiempos de la formación de Chalensky, aún no había sido publicado el tremendo texto de Stalin Acerca del marxismo en la lingüística. Este escrito será fundamental para la historia de la lingüística rusa, y en particular para nuestro personaje en cuestión. En él, Stalin plantea que la lengua se diferencia de la superestructura por cuanto hay una continuidad de las estructuras gramaticales del idioma ruso que persisten y sobreviven a los cambios en la estructura económica experimentados a partir de la Revolución de Octubre. Este gran evento político, que conmovió todas las dimensiones de la vida colectiva, en cuanto al lenguaje, según Stalin, sólo produjo cambios al nivel de los contenidos y vocabularios. Los rusos, sostenía el dirigente giorgiano, se comunicaban después de la Revolución del mismo modo que en la época del zarismo. Había nuevas palabras, pero no afectaban la comunicación, sino que, en todo caso, la enriquecían con nuevos conceptos emanados de la experiencia política. El socialismo sería, en este sentido, un conjunto de palabras nuevas que se insertan en la vieja estructura comunicativa, dando una continuidad en el habla que no se correspondería con los modos de concebir las transiciones en curso, de carácter rupturista, que se experimentaban en el resto de las dimensiones de la vida social.
Pero para Chalensky no fue así. Porque prontamente, en las grandes purgas con las que Stalin buscaba depurar el régimen para garantizar su “nitidez revolucionaria”, su amigo íntimo, el abnegado y honesto militante Boris Javoblev, fue brutalmente torturado y asesinado por el régimen. Este hecho inesperado, que le llegó a Chalensky como un signo brutal, una violencia inaudita que le vino del exterior de su cotidianeidad impregnada por los quehaceres de la academia, cambió totalmente su vida. Porque esa vida ya no podía seguir del mismo modo como si nada hubiera ocurrido. Ya había sido transformada por este acontecimiento. De repente, a Chalensky se le reveló una nueva verdad del mundo que no lo soltó más. Descubrió que, debajo de toda lengua de Estado, el crimen se prolonga en nombre de otras palabras. Cambian las razones, pero no la economía del terror. La verdadera continuidad era la de un modo de gestionar el miedo y la obediencia. De allí en más, nuestro lingüista heroico no soltó la causa de su amigo Javoblev, llevando al plano de las elaboraciones teóricas sus indagaciones y disidencias, deslizando su enunciación hacia zonas más radicales, como lo muestran ciertos escritos recuperados de la censura y algunas cartas de la época.
“A Chalensky se le reveló una nueva verdad del mundo que no lo soltó más. Descubrió que, debajo de toda lengua de Estado, el crimen se prolonga en nombre de otras palabras. Cambian las razones, pero no la economía del terror”
Si Stalin tenía razón en un punto, el de considerar que la lengua no era mera superestructura sino expresividad de los modos de ser, para Chalensky había que huir de la lengua oficial, la retórica revolucionaria bordada con los oropeles morales del sacrificio y la exaltación del heroísmo, que solicitaba la pasividad del pueblo antes que la creación y la lucha. ¿Qué hacer cuando el mundo entero se desploma frente a los propios pies? El reclamo de esclarecimiento y justicia, llevó a Chalensky a descreer del mundo, a emprender una lucha cuyo destino final fue el ostracismo, el gulag y el despiadado frío del oriente siberiano hasta su muerte. Pero mientras trabajaba en las condiciones más rudas que puedan imaginarse, no dejó nunca de pensar en su amigo Boris Javoblev, en las enseñanzas de su maestro Hjelmslev acerca de la pragmática del lenguaje, la materialidad de los signos y la necesidad de inventar una lengua cuando ya no nos alcanzan las palabras para comprender lo que vivimos y expresar lo que sentimos.
Ante el abismo
El veterano profesor Federico Oldemburg, conocedor profundo del pensamiento político argentino, suele recordar el episodio en el que Rodolfo Walsh, investigando los sucesos que rodearon el asesinato del dirigente sindical Rosendo García, soltó una frase concluyente: “No creo en la justicia”. Toda politización pasa, necesariamente, por un proceso de decepción, de despeje de todas las ideas e imágenes abstractas que son las que nos constituyen y con las que organizamos nuestra racionalidad. Siempre aparece algo que bloquea y entorpece nuestra relación con el mundo. Algo de lo que no podemos zafar: un signo extraviado que nos llega de afuera, una imagen que nos perturba, un enunciado que nos asalta, un afecto que nos atrapa y del que no sabemos ni podemos salir. Todo el mundo se derrumba, todo lo que sabíamos se nos viene abajo. Como cuando se descubren verdades que destruyen aquello en lo que creímos. La lengua revolucionaria en la que se entreteje y encubre el terror para Chalensky, la justicia burguesa y su correlación con las políticas imperialistas para Walsh, son ejemplos de esta catástrofe que nos enfrenta al despeñadero del saber y son el punto de arranque de una experiencia: la necesidad de crear un dispositivo literario propio capaz de enunciar aquello que surge en las entrañas del abismo. Allí, en ese punto concreto, se abre una investigación acerca de la materia misma de la constitución del mundo y del propio lugar en él, toda vez que ya hemos sido atrapados por los efectos de este descubrimiento. Las palabras, las representaciones y las imágenes se desfondaron. Ya nada genuino queda allí. Son la mentira que sostiene una escena hipócrita que no se hace cargo de asumir el reverso en el que, frágil, la vida lucha y persiste por fuera de las coordenadas de la vidriera pública, de las categorías del sistema y el régimen de la opinión.
Un viernes a la tardecita, el inquieto Diego Valeriano debía emprender su regreso a la Capital en tren desde el barrio bonaerense de Moreno. Pero sintió una extraña incomodidad. Un cosquilleo que lo hizo tambalear. No podía seguir así la cosa. Se llenó de sensaciones y de preguntas que precipitaron su pulso. Decidió ir a la pizzería de la esquina y pidió dos porciones de muzzarella con una Coca. Mientras forcejeaba con los cubiertos para desprender el hilo de queso que unía el pedazo cortado del resto de la porción, le cayó la ficha. Masticó rápido, bebió un sorbo de gaseosa, deteniéndose un instante en esa pequeña capa oleaginosa que recubre la bebida cuando el labio engrasado entra en contacto con el fluido líquido, y de repente miró el ventanal sin poder soltarlo hasta avanzada la noche. La estación Moreno era un hormiguero. Las imágenes se precipitaban simultáneamente, caóticas, desafiando los movimientos perceptivos esenciales. Voluptuosas morenas sonrientes y entalladas en calzas desbordadas. Pibes de gorra y musculosa basquetbolista de Chicago Bulls. Biceps tatuados y chiquitos colgando de los brazos. Mochilas para adelante para no regalarse en el Sarmiento. Los laburantes precarizados del municipio no podían más con el silbato tratando de organizar un tránsito ingobernable, cuyo orden era arrasado por motitos, bondis desmadrados por el gentío atiborrado y transeúntes apresurados por llegar a sus casas. Valeriano se entretenía mirando las camisetas de futbol sublimadas y los cortes de pelo embadurnados con un toque de gel para acomodar el fleco debajo de la gorra. Los transas que pasaban y entregan algo en la mano a alguien. Todo a cielo abierto. En el conurbano el cuerpo no es teoría sino experiencia. Y de allí, de ese fondo indescifrable de imágenes sin palabras apareció una claridad; Valeriano tuvo una visión: el mercado es más vital que toda la ideología progresista que victimiza al pobre por “falta de oportunidades”, que toda la parafernalia técnica de trabajadores sociales y militantes con sus secretarías de “abordaje territorial”, sus cursos de capacitación y sus estructuras de planes, subsidios y talleres productivos. Militar es comprender, se dijo a sí mismo Valeriano, entre la perplejidad y la fascinación, sabiendo que había encontrado el hueso de una cuestión que no lo largaría más. Había algo para hacer que no era reformar al otro ni invitarlo a ingresar a un mundo putrefacto que se caía a pedazos. Un desafío, una tarea que requería de una total predisposición y de un afinamiento de la percepción y el pensamiento.
“Toda politización pasa, necesariamente, por un proceso de decepción, de despeje de todas las ideas e imágenes abstractas que son las que nos constituyen y con las que organizamos nuestra racionalidad”
Devenir guachín: filosofía del segundeo
Los intelectuales explican un mundo que no comprenden. Los especialistas prescriben diagnósticos sin ponerse a prueba en lo que dicen. Los periodistas condenan la oscuridad sin comprender sus lógicas internas. El diario pondera como ejemplo al pobre aspiracional, adocenado personaje de un triunfalismo meritocrático (“se crio en la pobreza, sin padre ni madre, se puso a cocinar empanadas en Manhattan y hoy tiene una cadena que factura millones”). Pero entender es romper la barrera, salir del campo de exterioridad, suspender las imágenes sobre el otro, renunciando al lugar propio, e indeterminarse en la faena. Como dijo el viejo y aguerrido Indio Solari, cierta vez y allá a lo lejos, con la certeza de quien afirma una comprobación: “en los nervios de los pibes hay mucha más información del futuro que la que tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos”. Valeriano hizo suyo ese descubrimiento por vía propia. Por haberse propuesto andar con los pibes sin guiarlos o, mejor dicho, por disponerse a ser guiado por esa fuerza. Escucharlos no con la pretensión de fundar una nueva sociología popular ni una pedagogía emancipadora, sino con el ánimo de construir una amistad, de conquistar un umbral en la existencia propia a partir de esa experiencia anómala tramada por vínculos insólitos, inesperados. Ningún paternalismo. Solo andar, estar y pensar esos trayectos. Armar banda, fabular el presente y tallar complicidades. Abrir la propia vida a alojar aquello que no sabemos bien de qué se trata pero que es fuente de manija, de sobresalto, de agitación. No es una exaltación boba de la fiesta y el agite, sino un modo de concebir la vida desgarrada (“lo que pasa de verdad duele”), la que sin esperar nada del tiempo por venir lo apuesta todo a cada paso. Un sistema de cálculos diferente, otra manera de perseverar en el ser.
Escuchar es seguir líneas. Porque lo que se encuentra en el habla de esos pibes y pibas es un extraño dialecto, un silencio que impide que su saber vivir sea extractivizado, explotado o banalizado en las retóricas analíticas o en unas poéticas románticas, medio babosas e idealizadas, de una clase media que busca traducir el mundo popular a la comprensión civilizada. Sonidos animales y exclamaciones guturales que no pueden ser abarcadas. Dice Valeriano que cuando los pibes y pibas en “situación de” dicen algo:
“Reciben cosas que no pidieron: palos, amor, contención, una comida caliente en esas noches frías, ropa. Entonces ni gracias, ni perdón, ni hola. Ni tirar tiros con la boca, ni un argot especial, ni esa lengua descansera que tanto nos gusta. Ni berretines porque nunca estuvieron presos. Apenas un rumor imperceptible en contadas ocasiones, algo que se les escapa y de toque se arrepienten. No responden, no dicen, no agitan. El silencio es la mejor manera de seguir en la que están. El silencio, esquiva la psicologiada, la caridad, la gorra. Hablar como herramienta para sobrevivir ya no les sirve, crear mundos a partir del lenguaje no es lo de ellos, balbucear como tanteo de las ideas por venir es puro cartel”.
De ahí surge una ética del segundeo, del descubrimiento de que hay una vida que empuja y que no cabe en ninguno de los moldes de la sociedad careta. El segundeo no es estrategia ni solidaridad. No es ayuda ni recurso para el otro. Tampoco acompañamiento, pues el que acompaña sabe demasiado de sí mismo y supone al otro protagonista (sea en la versión paternalista, sea en el endiosamiento fascinado). Es, tal vez, algo más indescifrable. Una manera de estar, un modo de vagar, una economía del tiempo no sometida al cálculo instrumental ni al productivismo que arrasa todas las posibilidades existenciales. Es una pregunta por lo genuino cuando esa perspectiva fue arrebatada por la financierización de todo horizonte. “La vida vale demasiado para cambiarla por guita”, nos dice Valeriano con la solvencia del que ya se siente atrapado en esa red de sentidos que permite ver algo más del mundo que todo lo evidente. Aún si eso no tiene palabras aún para ser narrado. En esas deserciones aparece una política de la lengua. Ya no como forma de contar el mundo existente (humanista, burocratizado, emprendedor, caritativo o militante), sino como invención de otra forma de vivir un territorio que late y reclama de una inteligencia extrema y sagaz para recorrer esos senderos. No hay modelo sino experiencia que se afirma entre la vida runfla, en la suciedad de un mundo que respira vida por los poros y siempre busca una salida. No hay docilidad ni cuerpo derrotado (como se percibe en el cuerpo laburante, el cuerpo de comedor y merendero, el cuerpo de movimiento social). Hay que zafar de las trampas del sistema, de los pastores, los educadores, los predicadores de una lucha que no existe. “Siempre pillo, nunca pollo”. Esa es la máxima de un conatus conurbano. Aprender las coordenadas para sobrevivir en la ambivalencia de un espacio en el que se deja la piel a cada paso.
“El segundeo no es estrategia ni solidaridad. No es ayuda ni recurso para el otro. Tampoco acompañamiento, pues el que acompaña sabe demasiado de sí mismo y supone al otro protagonista. Es, tal vez, algo más indescifrable”
El tránsito
Si en La no sufras…, Valeriano detalla con sutileza la ética del segundeo, a partir de haber descubierto nuevos sentidos en los que se tramitan las vidas, no ya de los otros sino la propia vida, en Él está vivo…, avanza hacia reflexiones inesperadas, incómodas, profundas y sin retorno. Porque para este autor sin rostro, peregrino de los confines de la ciudad, los libros no son objetos en sí ni fetiches literarios. Son experiencias que señalan un tránsito, un movimiento existencial sin finalismo. Militar para comprender, segundear para percibir de otro modo y escribir para respirar. En ese latido, uno va siendo otro. De la fascinación por el descubrimiento de un modo de ser, la mímesis con una lengua que despunta desafiante, a la pregunta por uno mismo, por quién se es después de la tormenta. Por eso hay un refinamiento. No porque se pase de la lengua de los pibes a la lengua adulta del escritor. Sino porque en ese tránsito uno está obligado a preguntarse quién es. Ya no hay vuelta a la “vida civil”, al tiempo anterior o al reposo. Si la historia que se cuenta en ambos libros aparece de refilón es, precisamente, porque prometiendo contarla, Valeriano descubre que no es un libro sobre los otros sino sobre sí mismo. No hay literatura ni escritura alguna que sea digna si no amenaza y desestabiliza al narrador. Si lo que se cuenta es genuino es porque la escritura surge de una conmoción personal y no es simple relleno de una consagración individual o una marca singular en el mundo de las variedades culturales.
Devenir guachín es un gesto, una experiencia que surge, habiendo descubierto que uno es un gil, de no proponer nada, ningún modelo al otro, sino de dejarse llevar. Construir una intimidad, una confianza, una proximidad. El otro es un modo de descubrir el mundo o mejor dicho, de descubrirse a sí mismo. Y, si uno se descubre a través de esos guachines que abren el tiempo propio a otra vida, ellos también se descubren a través de uno. Eso pasa cuando hay amistad. Devenir guachín es preguntarse por uno en esa relación. Ni mímesis, ni habla de un acento ajeno, ni emulación o idolatría. Puro problema. Una relación problemática es aquella que nos saca de donde estamos y de lo que somos, nos desborda, y eso sucede cuando los pibes también se ven sacudidos por una palabra, una mirada, una risa cómplice o un ademán. Esas relaciones no se definen por lo que ya es cada término del vínculo sino por lo que está siendo, en ese “entre”, donde la amistad sustituye la existencia misma de los términos. Una fusión que no es confusión. No hace pasar un término por otro, sino que indefine las existencias de cada quien. Se descubre quien se es en el segundeo. Los párrafos donde Valeriano narra estas vicisitudes son de una belleza sin par. Como si estos hechos clamaran por una revolución en la escritura y una inocencia en la lectura para adentrarse en ciertas reflexiones que son de honda caladura. Toda una política de la lengua. En ella podemos vislumbrar que la deserción de la lengua no es una reclusión intimista. Si el peligro de la palabra pública es quedar abrochado, definido, catalogado en alguna de las ofertas de la vidriera contemporánea, el riesgo del silencio es quedar encapsulado, recluido en un saber que prescinde de su verificación colectiva. Los discursos no se definen por su rigor lógico y expositivo sino por la capacidad de narrar verdades, tocar fibras sensibles, de suscitar rebeldías y de despuntar horizontes de sentido.

Materialismo perceptivo
Uno se descubre en el segundeo, insiste Valeriano. De ahí lee el mundo. Ya no se es el que se deriva de la estructura social, ni de un punto de partida, ni de un modelo o de una coherencia estratégica. Uno aprehende la realidad cuando ha sido rehecho por la experiencia del segundeo. De ahí vemos todo, desde ese latido capaz de producir un haz de luz sobre una realidad que viene estereotipada. Valeriano se sitúa en la materialidad de la guerra social. Despliega un perspectivismo que no es moral. Esboza un auténtico tratado de las pasiones en el conurbano, una analítica pragmática, maquínica: cómo funcionan los cuerpos, bajo qué afectos son compelidos a actuar. La traición es una falsa astucia porque está motivada por el miedo y condena a la soledad. “El traidor no merece nada, ni el olvido, ni el rencor”. Pero nadie es perfecto. Todos somos traidores y recibimos traiciones. Segundear o traicionar. En ese dilema se dirime la experiencia. Y no es una elección libre en la cual escoger una de las dos opciones. Porque nunca se sabe de antemano qué seremos. O si seremos traidores para unos y segundearemos a otros. Es el movimiento mismo de la vida, su cara y su reverso. Porque el segundeo es excepción y la traición la regla. Pero sin segundeo no hay vida. La traición es el cálculo individual del que no puede elaborar los efectos y actúa por urgencia, por desesperación. También se puede ser traidor por azar, por estar ahí y no saber cómo reaccionar. El segundeo es un modo de estar distinto, de respirar y producir. Vida y sobrevivencia. Dos modos de ser, nunca nítidos, siempre enmarañados en una realidad sucia, dura, que nunca aparece con imágenes claras y distintas.
Hay todo un repertorio de posibilidades que Valeriano piensa y describe con precisión: la deserción (que a veces puede ser una forma de la elegancia y el cuidado para salvar la red y traicionar salvando lo previo); la huida (que es un modo del segundeo menos reconocido); volverse olvido dejando todo atrás (es la mejor forma de segundeo). Son todos movimientos involuntarios, urgentes y casi los únicos posibles de la vida runfla. El que habla no es un antropólogo sino el que lee los signos y los gestos. El que comprende lo que pasó. Hay una historia en el fondo de estas reflexiones. La historia de Marquitos y la Flaca Ale. La historia de una sonrisa y una mirada imparables, de un modo de arropar y producir banda. De un modo de luchar que clama justicia, pero no de tribunal (siempre narco, siempre burocrático, siempre cana), sino otra cosa. De una fuerza guerrera en la que madre e hijo dejan de ser roles para fundar otro plano de la percepción. El dolor y la muerte no producen heroísmo sino otro tiempo en el que la complicidad habilita una lucidez cartográfica, un sistema de alianzas para vivir.
“Si lo que se cuenta es genuino es porque la escritura surge de una conmoción personal y no es simple relleno de una consagración individual o una marca singular en el mundo de las variedades culturales”
Valeriano insinúa la historia que está en el fondo. La rodea. Muestra una puntita y la esconde. No quiere hacer un “western” del conurbano. Evita la obviedad literaria, el periodismo de investigación, la morbosidad cheta, el turismo militante o la especialización. “Lo que se cuenta como crónica es siempre una mentira”. Por eso Valeriano traiciona su compromiso de escribir sobre el crimen para adentrarse en algo más denso que lo compromete. ¿Hay palabras para ser fiel a esa intensidad? Sin haber sido atrapado por esa experiencia, tan real como inalcanzable, nuestro escritor no estaría exento del mundo de la opinión y la interpretación abstracta. Hay una amistad que habla. Una lucha en la que se cree por ser parte de una cofradía. “Una lucha sin amistad es una lucha sin aire”, trámite administrativo o reiteración burocrática de una mímica gastada. Sin ese gesto conspirativo esencial, no tendríamos la fuerza ni la imaginación para luchar. ¿Qué nos dice Valeriano? “Lo que aprendí no lo sé decir”. Pero esa fuerza sin nombre, sin dudas, tiene sus contornos en esta escritura que se disfruta y agradece en la misma medida en que nos incomoda.
Coda
Tiendo a pensar el libro de Valeriano como un registro fiel de su propia transformación. El pasaje de la decepción al reencantamiento del mundo. De la desconfianza a haber sido tocado por una potencia que alteró su propia percepción y su sensibilidad. Toda lucidez pasa, necesariamente, por estas estaciones. Que son los momentos y transiciones de todo camino ético. Si Valeriano es el nombre de un autor, es sencillamente porque el mundo exige una firma. Pero Valeriano más bien es el nombre de esas transiciones que no pueden ser nombradas. No es literatura de autor sino expresión de una experiencia aberrante; de unas vidas que desdibujaron sus propios límites corporales prolongándose en alianzas insólitas, impensadas e inauditas.
Quienes han sido tocados por estas fuerzas extrañas deben lidiar con ese estremecimiento. Con haber participado de algo que ya no existe o, más bien, existe de otro modo. Como pura potencia e imaginación, como inactualidad. Porque lo genuino siempre está por venir. La verdad de lo experimentado tiene que ver más con el futuro que con alguna nostalgia por aquellos que fuimos. Siempre se vive bajo el riesgo de transformarse en autor y conquistar un estilo. De especializarse y ocupar alguno de los cajoncitos en los que la clasificación de los críticos literarios reparte categorías y reconocimientos. Pero ahora toca el tiempo de la individualización, de reinventar los vínculos con el mundo material partiendo de esto en lo que nos hemos ido transformando. Las pistas de aquello que vendrá se cifran en esa capacidad de percibir lo que nunca sabremos decir y siempre intentaremos insinuar. Para abrir conversaciones y ser fieles con esos ojos y esa sonrisa que ya no se sabemos donde está y nunca dejamos de ver.
Diego Valeriano es un escritor argentino autor de Eduqué a mi hija para una invasión zombie; La no sufras (Milena Caserola, 2021); Él está vivo y nosotras estamos muertos (Cordero Editor, 2022).