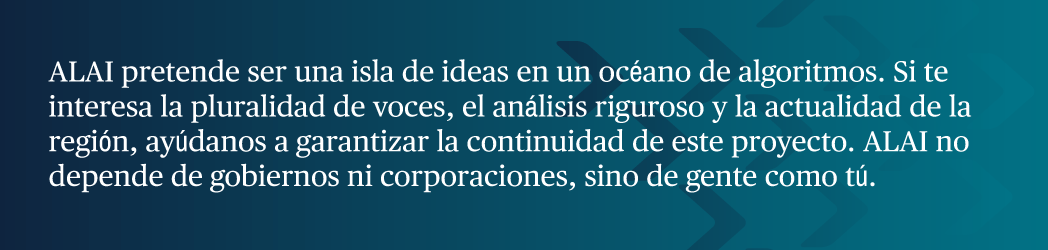“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
Esta famosa frase, popularizada por Eduardo Galeano, tiene su origen en la respuesta que dio el cineasta argentino Fernando Birri en ocasión de una conferencia que ambos ofrecieron en Cartagena de Indias, Colombia, cuando un estudiante le preguntó para qué servía la utopía.
No hay cambio posible sin la fuerza movilizadora de una imagen sentida, la de un futuro deseable y posible hacia el que encaminar las carencias del presente. Tal es el poder de las utopías, que ayudan a crear mediante la acción proyectos de felicidad colectiva, convirtiendo en una dirección positiva la indignación y el rencor que provoca la injusticia.
Justamente por eso es que las derechas tienen a las utopías como blanco predilecto. Sin ellas, los pueblos se consumirían en una impotencia trágica.
Los pueblos hacia el aumento de su poder real
No hay gobiernos «perfectos». La sola noción de “gobernar” – y su inseparable contrapartida, la de ser gobernado – conllevan una cuota de pérdida de autonomía personal y colectiva. A fin de evitar malentendidos, la idea que anima estas líneas no es la del Leviatán hobbesiano y mucho menos las de sus apenas remozados adeptos, los “libertarios”, tributarios del Tea Party, fracción del partido republicano estadounidense impulsado por milmillonarios corporativos como los hermanos Koch y cuyos esquemas remiten a ultranza al neoliberalismo de Hajek y la Escuela Austríaca de pensamiento económico. Esquemas que por supuesto intentan evitar a toda costa la tributación sobre la plusvalía social extraída, haciendo (in)justicia por mano propia a través de la evasión y elusión fiscal y aprovechando al mismo Estado para aumentar sus astronómicas riquezas.
Por el contrario, el autor de esta nota adhiere a un ideal societario de autonomía solidaria, de descentralización federativa, de autogobierno, en suma, de democracia participativa y poder popular. Lejos de ser aquello una distante utopía, el rechazo que hoy exhiben los pueblos al centralismo, a la falsedad de la política de cúpulas y su traición a programas preelectorales, el clamor creciente por nuevas constituciones que garanticen incidencia ciudadana directa como garantía de derechos junto a experiencias recientes como los caracoles zapatistas, las comunas en Venezuela o la autonomía indígena en Bolivia y otros países, muestran la vigencia histórica cada vez mayor de ese programa político.
Sin embargo, la construcción de procesos históricos obliga a tener presente la situación actual, en la que la disputa por el poder institucional cumple un papel relativo pero todavía relevante por las consecuencias sociales de su orientación en uno u otro sentido.
En relación a los gobiernos hoy, para evitar la permanente decepción que impide valorar y celebrar conquistas parciales en dirección a una creciente humanización del mundo, y al igual que lo que sucede en otras esferas de la vida, es preciso reconocer y separar los modelos ideales que guían la acción del plano del acontecer social y político, siempre sujeto a condiciones. Confundir ambas cosas y obrar a la inversa, puede conducir a la frustración, al resentimiento y, finalmente, a la pasividad.
Esto, que pudiera parecer una sentencia pragmática en neta contradicción con lo antedicho, no hace sino reafirmarlo y colocar a la utopía, sin abandonar nunca su horizonte, en un marco estructural que permite viabilizarla, apreciando las resistencias que se oponen a su paso.
Las dificultades de los gobiernos transformadores
Todo gobierno progresista o revolucionario debe lidiar con arrastres en contra que tienen sus raíces en doscientos años de repúblicas elitistas y cinco siglos de dominación colonial y neocolonial, condensados en estructuras de Estado adversas a la capacidad de transformación social. Por lo que es justo y necesario que esos gobiernos, cuando acceden al poder legitimados por la vocación popular, coloquen como prioridad la refundación de esas estructuras ya caducas. Entre éstas, la reformulación de los textos constitucionales conteniendo garantías de derechos antes inexistentes, negados o retaceados a las mayorías poblacionales.
La dificultad para acceder a este renovado contrato social, las trabas y cláusulas tramposas establecidas en las viejas constituciones, muestran las características de autopreservación de ese modelo de Estado, esencialmente al servicio de la continuidad del statu quo de apropiación y violencia económica y no de su transformación.
Por otro lado, conquistar el poder político no garantiza acceder al poder de decisión real, sino que apenas evita que ese poder, fundamentalmente económico, pueda continuar utilizando las riendas institucionales en beneficio propio, aparentando hacerlo a favor del común.
Por si fuera poco, la privación acumulada y las exigencias de inmediatez colocan a los gobiernos populares ante el imperioso juicio de las urgencias populares.
De allí que, entre otras cosas, son necesarias importantes acumulaciones numéricas de fuerza organizada (movimientos, coaliciones, alianzas de diversos sectores) para promover y respaldar transformaciones de raíz.
Sin embargo, cuando la unidad en la diversidad logra su objetivo de mínima (ganar elecciones) como en los casos recientes de Argentina, Bolivia, México, Perú, Honduras o Chile, la complejidad de dichos pactos – producto a su vez de la dificultad de lograr hegemonías decisivas en sociedades desestructuradas – hace que se acumulen contradicciones internas, previsibles pero muchas veces no evitables.
Pero las dificultades de un gobierno popular y transformador no se agotan allí.
Un serio problema que tiene todo gobierno que aspira a representar a las mayorías es la paradoja de su desconexión progresiva con la base social organizada, al pasar sus liderazgos (por necesidad de cuadros técnicos, cuoteo político, aspiraciones individuales de seguridad laboral o “ascenso” social) a ocupar cargos oficiales.
Las exigencias de un Estado que requiere la actividad de miles de individuos alineados con un proyecto político, colisiona velozmente con la necesidad de mantener movilizada y organizada a la población en firme demanda y apoyo a los cambios anhelados.
Por otra parte, en un contexto de convergencia y acumulación de fuerzas, es lógico que las distintas facciones componentes reclamen para sí un sub-espacio de poder en el Estado, toda vez que en esta región, la enorme precarización y marginación que genera el sistema capitalista hace que los Estados constituyan una posibilidad de acceso a trabajo formal con un buen salario, un bien hoy más que preciado para la mayoría.
Esto es incluso más fuerte cuando sectores largamente relegados de las posiciones políticas acceden a una parcela de poder político y es así que en las verdaderas revueltas populares, algunos elementos ventajeros ven llegada su «oportunidad». La revancha de los plebeyos conduce en ocasiones a que surjan casos de corrupción en el seno de gobiernos progresistas, sobre todo en sociedades en las que la inmoralidad de gobiernos anteriores, la justa indignación preexistente en los pueblos frente al abuso de décadas de corrupción sistemática e incluso la instalación del favor y el acomodo como práctica social habitual, hacen mella en el surgimiento de una nueva cultura, acorde y coherente con la transformación deseada.
Lejos de ser una justificación, esta constatación -que no deja de ser anecdótica, si no fuera por la enorme amplificación publicitaria que los medios masivos dan a ello para defenestrar la imagen pública del gobierno transformador-, es una prevención para entender la necesidad de que un profundo cambio en los valores acompañe las acciones que modifican el paisaje externo de las sociedades.
Más allá de esto, quizás el problema más grave de los gobiernos progresistas o revolucionarios es resistirse a la comprensión de la dinámica histórica que produce el surgimiento de nuevas generaciones y sensibilidades nacidas en un entorno modificado (incluso beneficiado) por la anterior, enarbolando a su vez ideales de transformación. Si no se procede entonces a la renovación de objetivos y protagonistas, incluyendo estas reivindicaciones y privilegiando el recambio, aquellos gobiernos se transforman inevitablemente en retardatarios y anacrónicos.
División y desilusión: la estrategia central de las derechas
Las derechas inmovilistas utilizan todo su arsenal para frenar cambios de raíz. Para lo que necesitan dividir a las fuerzas que promueven cambios, desmovilizar a su militancia y restarle apoyo público a sus ideales.
Para dificultar la unidad popular necesaria, los grupos de poder concentrado suelen operar ya sea favoreciendo mediática- y financieramente a candidatos que promuevan sus objetivos o bien generando una miríada de siglas que impidan mayorías sólidas en elecciones presidenciales o en la conformación de los parlamentos, actuando éstos luego como factor de bloqueo en caso de que la opción popular acceda al Ejecutivo.
Al mismo tiempo, el apego a un trasfondo sicosocial de liderazgos personalizados en América Latina, hace que la conducción de los procesos dependa de individuos claves.
Enraizada en hábitos culturales de veneración de liderazgos ancestrales, incluso reforzada posteriormente por la iconografía de santos y patronos del catolicismo, la fe popular en las transformaciones suele depositarse en figuras carismáticas, las que por lo mismo, son la diana elegida por los dardos de la derecha para quitarle mística a la rebelión.
A este objetivo concurren la persecución, la difamación y la proscripción política de esos liderazgos que condensan la energía transformadora de los pueblos.
Lo que puede observarse claramente en los casos de Lula, Correa, Cristina o Evo, entre otros. Los casos urdidos por corrupción contra los líderes o aquellos inventados o expuestos en su entorno cercano o lejano, cumplen no solo con la función de prohibir su decisiva participación sino también de abatir la moral militante de sus seguidores o simpatizantes, quitándole viento a favor a los posibles cambios y el efecto demostración que contienen. La prensa pagada por el capital se constituye a tal fin en una herramienta de primera mano, por su capacidad de difamación o sospecha.
En la continuidad de esa táctica, el gobierno de los Estados Unidos armó en 2018 a través de la OEA, su aparato diplomático de dominación hemisférico, la VIII Cumbre de las Américas bajo el título «Gobernabilidad democrática contra la corrupción», precisamente en la antigua capital virreinal, Lima. El esquema de esa estrategia geopolítica es completado con cursos de formación e injerencia del aparato judicial y periodístico financiado por distintas agencias estadounidenses como ariete para acabar con todo intento progresista o revolucionario en la región.
Otra táctica conservadora es desviar la atención de la comunidad hacia secundariedades. Que si el candidato, su mujer o su prima se visten de tal o cual manera, que dicen, adónde cenan o festejan su cumpleaños, que contestan o callan, y así en un sinfín de estupideces que solo tienen como objetivo ocultar lo trascendente a ojos públicos.
Colocar líneas rojas, amenazar con riesgos, desestabilizar, impedir, el arsenal conservador es variado y sería importante confeccionar un detallado catálogo para instruir con ello a la opinión pública.
Cuando todo esto no alcanza, entonces se tilda a los respectivos gobiernos de tiránicos, autoritarios o antidemocráticos, pasando entonces a usar para su designación el vocablo «régimen».
Una estrategia de transformación
Como posicionamiento estratégico en la actual coyuntura latinoamericana, es preciso como ya mencionamos en una nota anterior“acuñar la unidad necesaria desde la convergencia de la diversidad, para evitar que el poder concentrado local e internacional utilice las poleas de la institucionalidad estatal para beneficio propio y perjuicio general.” Tema que adquiere una centralidad evidente en las próximas elecciones legislativas y presidenciales de Colombia y Brasil.
Por otra parte, conscientes de la andanada de ataques cuyo objetivo será minar la confianza popular en los candidatos progresistas, (en los casos citados, Gustavo Petro y Lula da Silva) ya sea con argumentos habituales de derecha o por izquierda, incluso utilizando motivos propios de las causas emancipadoras como el feminismo o el cuidado del balance ecológico, se hace necesario elaborar una estrategia antidesilusión.
Esta estrategia, cuyo detalle excede esta nota, debería contener no solamente técnicas para contrarrestar la proliferación de imputaciones falsas y menciones insidiosas en el espacio mediático y las redes digitales, sino también incluir una amplia campaña de concientización de la militancia y de sensibilización pública sobre las tácticas de manipulación utilizadas por el poder. En el mismo sentido, los programas progresistas deben adoptar, aún a riesgo de generar una mayor polarización con el aparato mediático y las plataformas digitales corporativas, un compromiso decidido con la democratización de la comunicación que exceda la mera coyuntura electoral.
En coherencia con lo anterior, el diseño de modelos de distribución del poder en cada ámbito para promover una democracia multidimensional debe ser una máxima explícita, de modo que el pueblo participe activamente y se identifique con el proceso transformador.
Esta desconcentración del poder hacia entidades descentralizadas con mayor incidencia popular, forjará a su vez un contrapeso a la desmovilización que produce la distancia entre la burocratización de los liderazgos y la base social.
Por fin y de fundamental importancia será dar estímulo a la transformación en el campo de los valores subjetivos en los que se asienta la existencia individual y colectiva, aspecto que es crucial para dotar de coherencia y permitir que los cambios que pudieran lograrse en la superficie social, echen raíces duraderas.
En otras palabras, la utopía de hacer surgir la mujer y el hombre nuevos para acompañar de modo inseparable al cambio social, se vuelve misión urgente.
*Javier Tolcachier es un investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista.